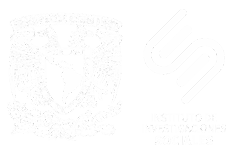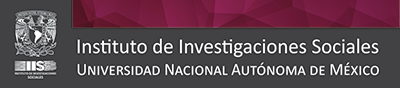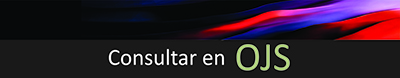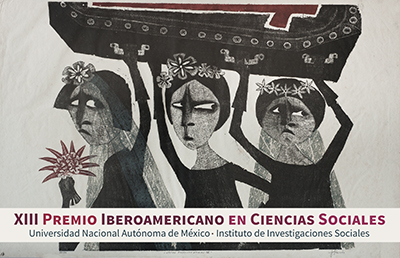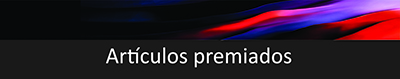Childhood sociability and public space in México City
Saúl Gutiérrez Lozano* y Luis López Aspeitia**
*Doctor en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Temas de especialización: ciudad, espacio público, ciudadanía y emociones. ORCID: 0009-0002-6699-1719.
**Doctor en Sociología por L’École des hautes études en sciences sociales (ehess). Profesor de Ciencias Sociales por L’École nationale supérieure d’architecture de Paris de la Villette (ENSAPLV). Investigador en el laboratorio Arquitectura, Medio Ambiente y Paisaje (AMP). Temas de especialización: movimientos sociales, urbanismo popular, violencia, cultura visual, infancia y ciudad. ORCID: 0009-0006-0492-6806.
Resumen: Este trabajo explora, desde una perspectiva etnográfica, los resortes de la sociabilidad urbana de niñas y niños en el espacio público de la Ciudad de México. Basado en una investigación de campo realizada en diversos parques infantiles de la ciudad, se busca identificar el potencial emancipador del juego en el proceso de adquisición de autonomía por parte del infante. Los niños aprenden no sólo a jugar, sino los códigos básicos de la interacción urbana. Con ello, los espacios de juego aparecen como laboratorios de urbanidad, de formación de la identidad e indicadores de la calidad de vida de la ciudad.
Palabras clave: espacio público-infancias-sociabilidad-urbanidad-juego.
Abstract: This work explores, from an ethnographic perspective, the mechanisms of urban sociability of children in public places in Mexico City. Based on fieldwork research conducted in various public parks in the city, it seeks to identify the emancipatory potential of play in the process of children’s acquisition of autonomy. Children not only learn how to play, but also the basic codes of urban interaction. Thus, playground areas appear as laboratories of urbanity, identity formation and indicators of the quality of life in the city.
Keywords: public space-children-sociability-urbanity-play.
Frente a las condiciones adversas en las que se encuentran niñas y niños en la ciudad contemporánea es común verificar la existencia de “lugares para los niños” (Rasmussen, 2004), entre otros espacios públicos de juego. Pero mientras algunos autores afirman que éstos tienden a limitar o restringir toda actividad (Paquot, 2005), facilitar la vigilancia de los adultos sobre los niños (López, 2017b) y promover una experiencia de ruptura en la continuidad espacial urbana (Breviglieri, 2017), otros investigadores ven en los espacios públicos de juego escenarios que posibilitan no sólo la adquisición de habilidades de sociabilidad, cooperación y autonomía, sino también el desarrollo sensorio motriz, cognitivo y emocional de niñas y niños (Jansson, 2008; Gülgönen y Corona, 2015; Gülgönen, 2016; Pedersen y Fusche, 2020).
En lugar de asumir a priori las perspectivas de la restricción o de la posibilidad (Horton y Kraftl, 2018), cuando del análisis de los espacios públicos de juego se trata, nos proponemos, a partir de un extenso trabajo de campo, presentar en este artículo una descripción etnográfica de cómo frente a la necesidad de coordinación que impone el hecho de jugar, niñas y niños tejen sutilmente lazos de sociabilidad en áreas de juego ubicadas en cuatro parques de la Ciudad de México.
La reflexión sobre la adquisición y el despliegue de competencias de sociabilidad infantil nace de una inquietud en cuanto a la manera en que suelen estudiarse las experiencias de sociabilidad distintas a los modelos centrados en la adultez. La infancia ―o su contrario, la vejez― a menudo se estudia como modalidad de experiencia pública por defecto. Pero ¿y si la observación de las interacciones y las prácticas de niños y niñas en el espacio público de juego pudieran enseñarnos algo acerca de los códigos urbanos de sociabilidad, de la calidad del espacio público y del orden socioespacial de la ciudad contemporánea?
Para comenzar, vamos a abordar la cuestión teórica del lugar que guarda la infancia y la sociabilidad infantil en la reflexión sobre la ciudad. En un segundo momento, nos proponemos explorar los procesos de apropiación de los espacios públicos de juego por parte de sus usuarios. Finalmente, haremos una breve presentación de la metodología utilizada en el estudio de las interacciones de los usuarios de los espacios públicos de juego en la Ciudad de México, así como la exposición de resultados del estudio y sus conclusiones. Nuestra hipótesis de trabajo es que a pesar de las dificultades que niños y niñas encuentran para apropiarse de las áreas de juego alojadas en los parques, una vez que logran acceder a éstas, son capaces de crear algunas formas de interacción, aprender formas básicas de convivencia y sociabilidad. En ese sentido, tales logros sociales parecen ser más producto de una capacidad infantil de reinventar formas de juego que desbordan las figuras lúdicas previstas por quienes diseñan y edifican el área de juego. Así, la experiencia infantil puede desnudar los mecanismos que subyacen a los proyectos urbanos y arquitectónicos, a saber: la fabricación de una ciudad en la que la sociabilidad entre extraños es vista como un riesgo.
El espacio público de juego y los niños
El espacio público incluye una dimensión física percibida como una unidad (un parque o plaza), como un sistema de espacios (una trama urbana) y una dimensión social de intercambios y usos (Carrión, 2019) que “[…] coadyuva a la sociabilidad entre los habitantes del entorno y de otros usuarios […]” (Göbel, 2019: 48). De la misma manera, Jordi Borja (2016) afirma que la ciudad es el espacio público y el espacio público es la ciudad, ya que ésta es un lugar de encuentro y de relación social. Y si la ciudad contiene un entorno físico “[…] sin embargo lo urbano no sólo es materia física, es un ‘contenedor’ de pensamientos, sentimientos, reflexiones, etc.” (Göbel, 2019: 48, énfasis en el original).
Además, en la ciudad se producen espacios públicos abiertos (EPA) para los niños, tales como parques, áreas de juego, patios escolares, entornos naturales, los cuales “[…] proporcionan lugares al aire libre para jugar […] interactuar con pares […] y participar en diversas interacciones sociales” (Chaudhury et al., 2019: 49).
Sin embargo, esos espacios públicos han dado pie a una discusión académica sobre la pobreza lúdica del juego programado o los trasfondos ideológicos de la oferta lúdica en las ciudades contemporáneas (Paquot, 2015; Rivière, 2021; Corbillé, 2023). En este sentido, Marc Breviglieri sostiene que la ciudad contemporánea reacciona, se interesa y moviliza su política de mercantilización y certificación de calidad alrededor del espacio público urbano y de la figura del niño. Los espacios públicos abiertos a los cuales los niños tienen acceso revelan ―según el autor― la división espacial sobre la que se sustenta la experiencia espacial fragmentada de los niños. “Pero, concretamente, dicho consenso indica también un cambio cualitativo neto del espacio público […] al que el niño tiene acceso. Por un lado, la multiplicación de los parques que ofrecen seguridad parece consagrar una división espacial que autoriza al niño a jugar únicamente en dichas limitaciones” (Breviglieri, 2017: 41).
Para Marc Breviglieri los parques no sólo sirven al propósito de confinar a niños y niñas para que éstos jueguen en una zona segura (lejos de los automóviles, de entornos materiales que provoquen caídas, ahorcamientos, cortaduras), sino también al de inhibir nuevos usos del espacio y el establecimiento de nuevas relaciones con el otro. “En lugar de ser un campo de experiencia corporal incitativa, lugar de invención de nuevos usos y de nuevas relaciones con el otro, [el parque] es concebido para facilitar la vigilancia parental y reforzar las probabilidades de utilización razonable del dominio público” (Breviglieri, 2017: 41).
Para el autor, la intervención material del espacio urbano produce un programa que comprende “un triple registro” de fuerzas inducidas: disuade ciertas acciones (en el caso de los niños, que éstos usen el mobiliario de juego de una “manera determinada” y no de otra); guía gestos (que el comportamiento de los niños no implique movimientos corporales impredecibles, desbocados, frenéticos), y canaliza recorridos (que los niños reconozcan los límites dentro de los cuales pueden desarrollar sus actividades) (Breviglieri, 2017). Es el programa inscrito en la función de los espacios públicos abiertos para los niños el que tiende a normalizar y estandarizar, domesticar lo imprevisible, borrar toda variabilidad del comportamiento e incertidumbre (Curnier, 2014), a generar dificultades que coartan el desarrollo del juego, tanto más cuanto que tienden a estereotipar comportamientos y a imponer límites espaciales.
No obstante, y desde una perspectiva opuesta, otros autores (O’Brien, 2003) mencionan que en la ciudad contemporánea existen espacios públicos urbanos no intervenidos arquitectónicamente. Argumentan que, en lotes baldíos, bajo puentes, plazas abiertas sin mobiliario, edificaciones abandonadas, entre otros, niños y niñas pueden encontrar un escenario donde es altamente probable que pueda emerger un juego no estereoti-
pado, reaparecer la ambigüedad en el uso del espacio y nuevas formas de relacionarse con el otro.
Para Tuline Gülgönen, en entornos urbanos tan hostiles, inhóspitos e inseguros para los niños como los de la Ciudad de México, los espacios públicos de juego ofrecen escenarios donde los niños pueden jugar, divertirse y encontrarse con sus pares. Y, como ya vimos, si bien son ahora materia de análisis y severas críticas, para la autora los ataques dirigidos a los espacios públicos urbanos de juego deberían relativizarse. Tuline Gülgönen insiste en reconocer que los parques con áreas de juego edificados en entornos urbanos de mala calidad como los que predominan en la Ciudad de México, son escenarios propicios donde podría promoverse el encuentro intergeneracional y la convivencia entre los niños.
[…] En este sentido, los espacios públicos urbanos de juego pueden ser valorados también como escenario propicio para el encuentro, al permitir la convivencia de niños que no se conocen, de distintos perfiles y horizontes sociales. Si son espacios accesibles y agradables, se puede imaginar que serán frecuentados no sólo por niños, sino por otros actores para convertirse en uno de los pocos lugares públicos donde los niños pueden interactuar con otras generaciones (Gülgönen, 2016: 28).
No resulta baladí, entonces, ponderar la relevancia, como lo hace Märit Jansson (2009), de los espacios públicos de la ciudad equipados con módulos de juego en tanto componentes significativos del entorno urbano. O como la misma autora lo dice: “Los espacios estructurados de juego han sido creados por los adultos para proteger a los niños de los lugares de alto riesgo y para proveerles de una actividad benéfica y significativa […]” (Jansson, 2008: 89). Por su parte, Knut Løndal (2013) destaca el hecho de que, si su diseño respondiera a las necesidades de los niños, los lugares de juego no sólo proveerían oportunidades para el desarrollo de actividades sino también promoverían la interacción social, el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños.
Queremos poner de relieve, además, que en ocasiones, a efecto de coordinarse y así realizar actividades de juego, niños y niñas podrían poner en entredicho, desafiar y subvertir la función planeada o programada del espacio público de juego. Esto último se debe en gran parte a que junto con el juego se introduce impredecibilidad, variabilidad, experimentación e interpretación, rasgos que en conjunto dotan al espacio público urbano de un carácter multifuncional.
La sociabilidad urbana infantil
Desde los trabajos de Georg Simmel y Erving Goffman, la interacción en el espacio público urbano se describe como una actividad que, llevada a cabo, hace posible la coexistencia pacífica entre extraños en el espacio público (Gayet-Viaud, 2015). Para Carol Gayet-Viaud, a esos dos sociólogos se debe el haber puesto énfasis, en términos teóricos, en el hecho de que la sociabilidad predominante entre adultos desconocidos en el espacio público urbano es de naturaleza “defensiva”.
Sus análisis [de Georg Simmel y Erving Goffman] pusieron en evidencia el trabajo considerable que se requiere entre desconocidos ahí reunidos, la puesta en escena de ritos de civilidad y la preservación mutua de la “apariencia” que expresan esos desconocidos. Tal pensamiento del “lazo civil” […] le da prioridad a su lado defensivo. Respetar, en esta perspectiva, es en primer lugar guardar distancia, tenerse y tener al otro “respeto”, no mezclarse, no empujarse, no invadir, no hacer daño” (Gayet-Viaud, 2015: 1).
Según este punto de vista, la forma de la relación social de los desconocidos en el espacio público es la separación corporal y social. La competencia de sociabilidad se despliega y se verifica cuando los individuos no se tocan, no se mezclan, no invaden el espacio vital del otro, “no se hacen daño”. Esta sociabilidad de distanciamiento la describe Elijah Anderson (2012) en su trabajo de observación etnográfica en el parque Rittenhouse Square de Filadelfia. El autor demuestra cómo los usuarios (provenientes de toda clase de grupos étnicos y clases sociales) se preocupan por expresar, adoptar conductas de civilidad de distanciamiento o indiferencia amable hacia los otros cuando se encuentran en el parque. “Para quienes quieren aire, un paisaje y ruidos, Rittenhouse Square es un destino. La gente llega para mirar y ser mirada. Algunos caminan del brazo, se involucran en demostraciones públicas de cariño y expresan una indiferencia amable hacia los otros” (Anderson, 2012: 111). La convivencia pacífica entre extraños que confluyen en el Rittenhouse Square de Filadelfia sólo es posible por la creación precisamente de esa forma social expresada como indiferencia amable.
Al lado de un comportamiento de indiferencia amable es posible proponer también que las personas en su interacción con los desconocidos en el espacio público urbano muestran conductas de proximidad física y social. En ciertas circunstancias, se deja de lado la versión defensiva de la sociabilidad y, en sentido contrario, se adopta una de acercamiento corporal y social. El propio Elijah Anderson proporciona una descripción etnográfica de esa forma de sociabilidad. Describe que algunos usuarios del parque Rittenhouse Square llevan consigo a sus perros. Y que es común ver que esas personas se detienen para intercambiar opiniones sobre sus mascotas. Así, los perros se convierten en el medio por el cual los extraños, desconocidos entre sí, tienen la oportunidad de poner en marcha un código urbano de cercanía y apertura. Desde este punto de vista, el espacio público urbano puede adquirir otro carácter en función de la lógica de interacción que emerja en una situación dada (uno de distanciamiento o de aproximación).
Más importante para los fines de este texto, queremos poner de relieve el hecho de que Elijah Anderson observó que varias mujeres, cuya edad oscilaba entre los 20 y 30 años, paseaban y cuidaban niños alrededor de la estatua de una cabra en el parque Rittenhouse Square. El autor menciona que ellas construyeron un lazo de proximidad social al compartir el cuidado y atención de los niños. En efecto. Alrededor de esa estatua las mujeres solían amamantar a sus bebés y cuidar a los niños más jóvenes.
La amistad grupal de las mujeres se convierte en un elemento visible de la comunidad del parque. Aquí a los bebés se les amamanta y a los niños se les cuida. Los adultos parecen ganar un sentido de relación que compensa el aislamiento de la crianza de tiempo completo de los niños […] juntarse alrededor de la estatua de la cabra es una parte importante del día. Aunque una mujer me dijo “es por la estatua”, la razón real por la que ella viene es la sociabilidad […] Aquí las mujeres crean lazos y encuentran algo para ellas y también para los niños (Anderson, 2012: 117, énfasis en el original).
En cierto sentido, esa sociabilidad que se teje alrededor de la estatua se debe al hecho de que las mujeres practican el cuidado a los niños en el espacio público. Y aquí aparece la figura del niño. Carole Gayet-Viaud propone que los niños, en general, y los bebés, en particular, promueven un lazo de sociabilidad de carácter distinto al de la versión defensiva. Así, en su trabajo de campo, que consistió en observar a bebés y niños en la ciudad, la autora pudo constatar que el código de la separación social no es el único que opera en la interacción urbana.
En efecto, la manera en la cual se descubren [la interacción urbana y las relaciones en público], en torno a estos personajes atípicos que son los bebés, verdaderos inspiradores de simpatía y de gestos de acercamiento percibidos de manera relativamente unívoca como bienvenidos en tanto se consideran benévolos y desinteresados, sugiere que una parte substantiva de lo que se pone en juego en el trabajo de la coexistencia urbana las teorías dominantes de la civilidad la dejan de lado (Gayet-Viaud, 2015: 1).
La autora pone en tela de juicio las teorías que ponderan el código urbano de alejamiento y frialdad, de indiferencia amable como el predominante en el espacio público urbano. Y lo hace al analizar, en primera instancia, al bebé cuya conducta usualmente se expresa mediante sonrisas y miradas que son interpretadas por los otros, los adultos en primer lugar, como gestos que invitan a la proximidad social en tanto se considera esa conducta como benévola y desinteresada. Así, pues, los bebés atraen al otro desconocido, y éste les atribuye ciertas características de sociabilidad en las situaciones de copresencia urbana. “Nada más ‘natural’, al parecer: el bebé es espontáneamente sociable […] La comunidad interpelada se presenta inmediatamente compartida. El bebé se revela de inmediato en su generosa accesibilidad; él es, antes que extraño, inmediatamente familiar y próximo” (Gayet-Viaud, 2015: 2, énfasis en el original). En ocasiones, empero, los adultos expresan una actitud ambivalente hacia los niños, la cual oscila entre la benevolencia de considerarlos como angelitos y el temor de que se conviertan en una fuente de perturbación social (Valentine, 1996).
Más allá de las angustias parentales, como se describe en algunas páginas adelante, en el espacio público abierto de la ciudad la presencia de los niños podría dar inicio al tejido de un lazo de sociabilidad cuya urdimbre involucra al cuerpo, la cercanía social e incluso el cuidado y el respeto. Si esto fuese así, queda por ver cómo los niños que utilizan los espacios públicos de juego de la Ciudad de México ejercen y actualizan competencias de proximidad social y corporal.
El espacio público de juego y la relación social
de proximidad entre niñas y niños. Hallazgos
de la investigación
Para los fines de nuestro trabajo de campo, entendemos por competencia un conocimiento sobre algo que se adquiere, una habilidad para actuar y que se actualiza en una situación determinada. Con esta definición queremos subrayar que una competencia no implica la adquisición previa de un saber, el cual, más tarde, es aplicado en una actuación efectiva. Que no supone la escisión entre una estructura, un código o un conocimiento y la realización de tal código o estructura. Es, al contrario, un “saber hacer” en una situación y que por ello comprende, simultáneamente, conocimiento y práctica. En este sentido, desde esta perspectiva, toda competencia es un conocimiento verificable sólo en la actuación (Gutiérrez, 2023).
El objetivo de nuestra investigación de campo fue identificar algunas prácticas de sociabilidad desarrolladas por los niños en momentos de interacción en los espacios de juego en la Ciudad de México. Partimos del hecho de que todo juego necesita por parte de los niños un mínimo de coordinación, lo que involucra un intercambio comunicativo. Es en esos intercambios que se constituye una posibilidad para tejer un vínculo de sociabilidad.
Tuline Gülgönen (2016) elabora una tipología de espacios públicos urbanos de juego que incluye los parques con equipamiento de juego, superficies verdes que albergan un área delimitada de juegos para los niños, donde la actividad del usuario gira en torno al mobiliario existente. Como reporta la autora, en la Ciudad de México ese mobiliario predominantemente de plástico configura espacios públicos abiertos estandarizados, los cuales impiden el juego libre y espontáneo y “[…] limitan la convivencia de niños de distintas edades o con capacidades diferentes” (Gülgönen, 2016: 63).
Tuline Gülgönen y Yolanda Corona (2015) sugieren que en las ciudades esas áreas de juego fueron diseñadas para los individuos que se ubican en la primera infancia, es decir, para niñas y niños cuya edad fluctúa entre los cero hasta los ocho años (Comité de los Derechos de los Niños, 2006). En los cuatro parques donde se realizó observación etnográfica, ubicados en zonas de fácil acceso de la Ciudad de México, las áreas de juego estaban claramente delimitadas, y en dos de ellos, el Luis Gonzaga y el María Enriqueta Camarillo, un enrejado marcaba los límites entre esas áreas y el resto del parque. Todos tenían mobiliario de plástico en buen estado y en los parques Luis Gonzaga, Toriello y María Enriqueta Camarillo los módulos de plástico alternaban con los de metal como subibajas, columpios y pasamanos. Alrededor de esas áreas estaban dispuestas bancas ya de metal, ya de concreto que regularmente eran ocupadas por los adultos.
Desde luego, por otra parte, la desigualdad socioeconómica también afecta sensiblemente la manera en que los niños viven la ciudad y acceden al espacio público (Gülgönen y Corona, 2015). Según el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Ceneval), en 2018, en la Ciudad de México no sólo 30.6% de población vivía en la pobreza, sino que en 2010 y 2015 la mayor parte de la gente en condiciones de pobreza se concentraba en cinco alcaldías (Ceneval, 2020: 71). Aunque esta es una realidad ineludible, la relación entre el estatus socioeconómico y las habilidades de sociabilidad rebasan el objetivo de este reporte que, grosso modo, consistió en describir in situ cómo al coordinarse mientras jugaban los niños hacían uso y actualizaban sus competencias de sociabilidad en las áreas de juego.
Así, en este marco, y con el fin de realizar el trabajo de etnografía, seleccionamos un conjunto de parques equipados con mobiliario de juego en la Ciudad de México, a saber: Juana de Asbaje y Toriello, localizados en la alcaldía Tlalpan; María Enriqueta Camarillo, en la alcaldía de Coyoacán, y Luis Gonzaga en la alcaldía Benito Juárez. El acopio de información se realizó mediante observación etnográfica, realizada a partir del segundo semestre de 2021, los fines de semana, sábado y domingo, además de días festivos, en un horario aproximado de 10:00 a 16:00 horas. Nuestra atención se centró principal pero no exclusivamente en actividades de juego en las que niños y niñas expresaban sus capacidades comunicativas y organizacionales para coordinarse con otros usuarios del área de juego incluidos los adultos.
Durante la observación nos dedicamos a tomar nota de lo que consideramos era una “secuencia completa” de las actividades desarrolladas por los usuarios (niños y adultos) en el espacio público de juego. Así, por ejemplo, cuando reconocimos que los niños, en equipo, lograban establecer una narrativa de un juego (la de perseguirse, en la cual alguien corría para atrapar a alguien), nos concentramos en describir la organización del grupo y las actividades hasta que había una pausa o de plano cuando juzgamos que los niños habían concluido su actividad de juego. Registrada esa descripción, cambiamos entonces nuestra atención y registramos una nueva secuencia de actividades que llevaban a cabo otros niños.
El criterio para seleccionar la técnica y el procedimiento de análisis e interpretación de los datos recogidos mediante observación etnográfica, fue que esa técnica estuviese “alineada” con el diseño cualitativo de la investigación. Es decir, que el análisis e interpretación de la información compilada no se procesara mediante un modelo o algoritmo matemático.
De las variadas técnicas de interpretación de carácter cualitativo, utilizamos el análisis temático reflexivo. Este es un procedimiento que no engloba únicamente herramientas y técnicas, sino que establece y delinea como marco general interpretativo que la experiencia del propio investigador es un recurso disponible durante el desarrollo del trabajo de investigación, y que el significado y el conocimiento poseen definitivamente un carácter parcial, situado y contextual (Braun y Clarke, 2021).
Por último, es importante mencionar que un código de identificación acompaña cada una de las notas etnográficas presentadas en este texto, a saber: nota etnográfica, un número, el nombre del parque, el día y la fecha de recopilación de información (por ejemplo: Nota etnográfica 1, Juana de Asbaje, sábado 21/03/2022).
Cuando el niño se convierte en motor de la sociabilidad urbana
Uno de los acontecimientos que una y otra vez aparece en las notas registradas es la descripción de las actividades que, en las más diversas circunstancias, compartían niños que se conocieron en el área de juego de los parques donde se realizó el trabajo etnográfico. De entre esas descripciones empezaremos por una, en la cual se presenta detalladamente cómo un niño que recién llegaba al área de juego del parque se integró fácil y rápidamente a un grupo integrado por dos niñas y un niño, quienes llevaban ya varios minutos de jugar a perseguirse entre sí.
Veo a dos niñas y un niño que juegan a perseguirse. Según yo, las dos primeras se aliaron pues corren juntas e intentan ocultarse del niño quien las persigue. De pronto, las niñas salen de su escondite y se aproximan al niño. Una de ellas le pregunta a éste: “¿verdad que no eres mi hermano?” A lo que el niño responde: “yo ni tengo hermanos”. Enseguida reanudan su juego de persecución que interrumpen ocasionalmente para dirigirse cada uno a ciertas bancas ocupadas por adultos. Y una vez vuelven al área de juego, ponen en marcha de nueva cuenta sus actividades. Mientras se persiguen, súbitamente otro niño comienza a correr y simplemente se suma al equipo de juego, como atraído por el vértigo que las dos niñas y el niño dejan tras de sí mientras se desplazan alocadamente por el área de juego. (Nota 1, parque Juana de Asbaje, sábado/5/marzo/2022).
El área de juego del parque Juana de Asbaje era un escenario donde el encuentro entre personas desconocidas fue muy común. En el registro de esta nota se revela con meridiana claridad que ambas niñas y el niño se conocieron en el área de juego de ese parque. Que así sucedió lo revela la pregunta que una de las dos niñas planteó al niño: “¿verdad que no eres mi hermano?” Esta duda se despejó rápidamente con la respuesta del niño: “yo ni tengo hermanos”.
En todo caso, lo que queremos poner de relieve es el hecho de que esas niñas y el niño, aun sin conocerse previamente, mostraron una capacidad para jugar juntos. Ese espacio público urbano fue entonces un escenario donde confluyeron tres personas desconocidas entre sí, quienes tejieron un lazo social de cercanía, condición necesaria para el desarrollo del juego de persecución. Así pues, no obstante que pudieron haber compartido únicamente un “momento” ese día en el parque Juana de Asbaje y ya no volvieran a encontrarse, las dos niñas y el niño tuvieron la habilidad de producir en ese espacio público abierto las condiciones para jugar a perseguirse haciendo caso omiso del tipo de mobiliario (el cual dificultaba el rápido desplazamiento de los compañeros de juego) mientras forjaban una relación de proximidad, una experiencia común y un sentimiento colectivo (Noschis, 1992).
En primera instancia debería asombrarnos que en ese espacio público de juego de la Ciudad de México, las dos niñas y el niño pudieron, como condición necesaria para jugar, utilizar un código de sociabilidad de cercanía. Y el asombro debería ser mayor en la medida en que los adultos que acompañaban a esas niñas, si acaso “vigilaban” o cuidaban a sus hijos, no intentaron impedir que éstos se relacionaran con niños o niñas desconocidos para llevar adelante sus actividades de juego.
La facilidad con la que esas niñas y el niño usaban sus competencias de sociabilidad con el otro desconocido en el área de juego, lo ilustra el hecho de que otro niño, sin avisar o pedir permiso, se sumó sin más al juego de la persecución. Según se lee en la nota 1, no únicamente el “cuarto integrante” del equipo omitió anunciar su incorporación a las actividades, sino que las dos niñas y el otro niño no se opusieron a que el equipo de juego pasara de tres a cuatro integrantes.
Por tanto, al unirse al grupo, ese niño puso en práctica sus habilidades para acercarse y tejer de inmediato un lazo de sociabilidad, de convivencia y proximidad con los otros “tres desconocidos”, quienes estaban presentes en ese momento en el espacio público urbano de juego. Esta situación registrada en varias de las notas de campo revela lo que aquí llamamos ejercer competencias de sociabilidad, cuyo distintivo en el caso de estos niños es la cercanía y “la calidez de la relación social”. Se trata de una habilidad social desplegada por los niños en el espacio público urbano en general y, en particular, en el de juego, de cualidad distinta y opuesta al código urbano de sociabilidad usado por los adultos (Gayet-Viaud, 2015). Y así es porque éstos, a diferencia de los niños, suelen “jugar el juego” de mantenerse separados y distantes a efecto de sostener una relación de convivencia, de civilidad, mientras comparten el espacio público de la ciudad.
En la siguiente nota etnográfica, la número 2, capturamos una situación que ―a nuestro parecer― arroja luz sobre la naturaleza de la sociabilidad infantil. Los personajes principales eran una niña y dos niños. Era un equipo de tres integrantes que jugaba a perseguirse. En una pausa del juego, en la que los niños y la niña se dispersaron, uno de nosotros, quien hacía la observación etnográfica, se percató de que esta última, seguida por uno de sus compañeros de juego, se dirigía hacia “el asiento” (una formación rocosa que rodea parte del área de juego) donde se encontraba su madre. Más tarde, el otro niño se sumó al grupo y empezaron un intercambio verbal (del cual sólo se captaron algunas frases).
Veo que la niña persigue a dos niños. No los alcanza. Entonces se detiene. Y en lugar de continuar la persecución, la niña ―seguida por uno de los dos niños― corre hacia donde se encuentra su madre. Observo que, en la periferia del área de juego, se forma un grupo de tres: la mujer adulta, su hija y el niño. Estos dos últimos platican. Y entonces, súbitamente, el primero se dirige a la mujer adulta para decirle: “verdad que la quiero ayudar (a la niña)”. La mujer contesta algo que no puedo oír. Enseguida veo que al grupo se suma el otro niño. De repente, de entre las cuatro personas ahí reunidas, el niño que habló con la mujer adulta grita a voz en cuello: “vamos a jugar a los zombis”. Y enseguida los niños corren los primeros hacia al centro del área de juego seguidos por la niña. Y entonces escucho que ésta le grita al niño “organizador” del juego de zombis: “oye amigo, oye amigo”. (Nota etnográfica 2, parque Juana de Asbaje, sábado/2/abril/2022).
Aquí hay tres situaciones que deseamos poner en perspectiva. Primera, la niña y los niños se conocieron y organizaron en calidad de equipo en el área de juego de ese parque. Y aunque no registramos cómo se conocieron, pudimos verificar que ellos y su compañera de juego no se conocían previamente ya que los adultos que acompañaban a cada uno de los niños y a la niña estaban dispersos en la periferia sin tener contacto social. Como sea, el que los tres compañeros de juego realizaran actividades conjuntamente es una evidencia del ejercicio de competencias para tejer un lazo de sociabilidad de cercanía, de proximidad corporal y social entre desconocidos. Segunda, la interacción entre la mujer adulta, madre de la niña, y el niño que acompañaba a ésta. Nótese que al estar sentada en la periferia, la madre estaba excluida de las actividades de juego. Su posición espacial la aislaba de cualquier contacto social con los niños. Así, pues, es digno de advertir que la relación establecida entre la niña y el niño mientras jugaban sirvió para que este último, sin preámbulo alguno, iniciara una línea de acción dirigida a la mujer adulta: “verdad que la quiero ayudar” (se refería a la niña). De hecho, y aunque fue imposible escuchar lo que respondió, la mujer adulta, frente a esta sociabilidad de cercanía, actuó en reciprocidad. Así, esa competencia de sociabilidad urbana, el niño la desplegó lo mismo para relacionarse con sus compañeros ubicados en el área de juego que con una mujer adulta no sólo “desconocida” sino confinada espacialmente, situación que la dejaba fuera de cualquier interacción social con esos niños. Tercera, si se le mira con detenimiento, resulta sorprendente la naturaleza del lazo social que la niña y uno de los dos niños parecen haber creado en ese espacio público de juego. Ante la conducta inesperada del niño de gritar “vamos a jugar a los zombis”, la niña intentó llamar la atención de su compañero de juego al gritar: “oye amigo, oye amigo”. ¿Qué significa el uso de ese término en el contexto del juego desarrollado en el espacio público entre niños que previamente no se conocían? Revela, nos parece, el grado de fortaleza del lazo social tejido entre los compañeros de juego. No es que la palabra amigo aluda únicamente al estatus “compañero de juego”, sino que también refiere al “carácter”, a la naturaleza de la relación social establecida entre esa niña y ese niño. Alude a la proximidad social que sienten estos compañeros de juego. De acuerdo con Zick Rubin (1985), el vocablo amigo, en el contexto del juego, contribuye no sólo a crear proximidad social, sino también a producir un sentimiento de pertenencia a un “colectivo” (un sentimiento de nosotros) y, consecuentemente, a vivir una experiencia de identificación con el grupo.
Durante el trabajo de campo no nos sorprendió tanto que los niños que se conocían en el espacio público de juego no siempre utilizaran la palabra “amigo”, como el hecho de que en numerosas ocasiones los usuarios del área de juego recurrieran a ese vocablo para interpelarse mutuamente. Así, por ejemplo, en el parque Juana de Asbaje dos niños y dos niñas formaron un equipo de juego. Corrían de aquí para allá. Uno de los niños perseguía al resto de sus compañeros de juego. Y así llevaban ya casi una hora.
Las niñas se ocultan de uno de los niños. Cuando las primeras ven a este último gritan “ahí viene” y entonces las dos emprenden la carrera. De pronto se detienen. Ambas voltean y gritan otra vez “ahí viene” mientras vuelven a correr. El niño sigue tras ellas. De pronto, los dos niños, cada uno por su lado, se dirigen a las bancas que están alrededor del área de juego. En un par de minutos veo que ellos dos y sus respectivos adultos acompañantes se dirigen hacia la salida del parque. En el centro del área de juego las niñas observan a quienes fueron sus compañeros de juego. Entonces, una de ellas le dice a la otra, “vente, amiga” y ambas se dirigen a uno de los módulos de las resbaladillas. (Nota etnográfica 3, parque Juana de Asbaje, sábado/5/marzo/2022).
Conviene resaltar dos aspectos que aparecen en esta nota. El primero tiene que ver con el hecho de que niños y niñas no limitaban sus actividades al área de juego. Con regularidad salían hacia las bancas donde estaban los adultos. De algún modo, con ese comportamiento ampliaban su “margen de maniobra” y expandían “espacialmente” el área de juego. El segundo, con la sociabilidad. En este caso, pudimos registrar que una de las niñas se refirió a la otra con la palabra “amiga” a efecto de reanudar sus actividades. Después de encontrarse y establecer un lazo de proximidad social y corporal, el vocablo “amiga”, expresado por una de las niñas, revela que: 1) esa niña ejerció y actualizó sus competencias de sociabilidad (es decir, vuelve a entrar fácilmente en contacto social con su “amiga” para reanudar sus actividades de juego), y 2) el término “amiga” no únicamente revela abiertamente el carácter del vínculo social, sino que también contribuye a fortalecerlo en la medida en que el vocablo es un componente principalísimo de ese lazo social de cercanía tejido en ese espacio público abierto.
¿Durante nuestro trabajo de observación etnográfica registramos interacción social en cuyas secuencias, en lugar de referirse uno a otro como “amigo”, los niños se interpelaron entre sí por su nombre de pila? La respuesta es sí. Llamarse unos a otros por el nombre es un modo de ejecutar un ritual de civilidad urbana, un encuentro de cercanía social que “individualiza” a las personas. Es decir, se trata de una interacción en la que al utilizar el vocativo del nombre, los participantes tienden a construir una relación interpersonal (Collins, 2009). Para decirlo de otra manera: llamarse unos a otros por su nombre es un acto colectivo por cuya mediación se instituye un lazo personal entre los participantes como el que media entre personas cuya relación tiene ya una historia.
Un niño de aproximadamente seis años está ubicado en el primer piso de la torre a la que conectan varios toboganes cilíndricos del módulo de la resbaladilla. De pronto, él se dirige a Mateo, cuyos padres lo custodian, con la expresión “ven amigo” y con la mano le señala la escalera que conduce al primer piso del módulo de la resbaladilla. Desde el suelo, el papá sigue con la mirada a Mateo, pero no interviene. El niño pequeño se enfila, sube y llega al primer piso del mobiliario. Ahí se reúnen ambos niños. Veo que los dos caminan hacia una escalera vertical que conecta el primero con el segundo nivel de la resbaladilla. Escucho que el niño de mayor edad todavía da indicaciones a Mateo: “por aquí, ven por aquí” mientras señala la escalera vertical. Mateo no se mueve y entonces, el otro, de mayor edad, se dirige a éste, le toma la mano y le dice: “ven Mateo, por aquí”. Juntos suben la escalera vertical y alcanzan el rellano del segundo nivel, la parte más elevada del módulo de la resbaladilla mientras el papá y la mamá de Mateo, a ras de suelo, miran la actuación de su hijo. (Nota etnográfica 4, parque Juana de Asbaje, domingo/13/marzo/2022).
Después de que el niño mayor dijera “ven amigo”, Mateo subió sin problema alguno la primera escalera. Pero se negaba a subir la escalera metálica en posición vertical. Este “obstáculo físico” sirvió para que su “nuevo amigo” le tomara de la mano y llamara por su nombre: Mateo. Mediante semejante interacción, el niño de mayor edad dotó su relación con Mateo de cercanía y familiaridad. Ante la dificultad creada por el entorno físico (la escalera vertical), esos niños mostraron entre sí una accesibilidad generosa (el uno por acercarse a un niño “desconocido” y Mateo por responder y, a su vez, acercarse a un niño que tampoco conocía) y de este modo configuraron una “comunidad moral” que permaneció el tiempo que duró la estancia de los dos niños en el área de juego del parque. Con este gesto, el niño mayor exhibió, según Carole Gayet-Viaud (2011), una amabilidad y sociabilidad de cercanía desinhibidas por cuyo medio se aproximó socialmente a ese otro, en este caso Mateo, un niño hasta ese momento desconocido.
No se debe perder de vista que el encuentro fue posible en la medida en que el padre y la madre que cuidaban a Mateo no intervinieron, no impidieron que su hijo acudiera al encuentro con el otro niño y, por ello, facilitaron la creación del vínculo social entre Mateo y su “nuevo” compañero de juego.
Como se observa, y no obstante las dificultades derivadas del diseño del mobiliario, este espacio público de juego se convirtió en una arena donde los niños encontraron una oportunidad para cooperar y prodigarse mutuo cuidado (Gülgönen, 2016), generando un bien común expresado en el desarrollo conjunto de actividades, en la protección tanto como en la atención que se dispensaron uno al otro.
Otra competencia de sociabilidad que exhibieron los niños fue el cierre o finalización formal de la relación social tejida en el área de juego de los parques. Durante el trabajo etnográfico tuvimos la oportunidad de atestiguar cómo en algunos parques los niños que se conocieron en el área de juego, en ocasiones ya azuzados por los propios adultos, ya por iniciativa propia, concluyeron o finalizaron sus actividades con un “gesto de despedida”. Y aunque, por supuesto, no siempre sucedió así, la finalización formal o “ritual” (Collins, 2009) de la relación social que los niños tejieron en el espacio público de juego, fue relevante en la medida en que es una forma de practicar y actualizar competencias de socialización en el espacio público. A continuación, léase la nota etnográfica 5.
Uno de los adultos ingresa al área de juego. Parece que busca a alguien. Entonces se dirige a un niño y le dice: “ya nos vamos”. Este último no responde, pero se aproxima a un grupo de niños y al cual le avisa: “ya me voy”. (Nota etnográfica 5, parque Juana de Asbaje, domingo/10/octubre/2021).
Conviene subrayar cómo el adulto notificó a su hijo que debían abandonar el área de juego mediante la frase “ya nos vamos”. Y que el niño comprendió que su estancia en esa área de juego había concluido se verifica porque aquél, en respuesta a la solicitud de su padre, caminó hacia sus compañeros de juego y les dijo: “ya me voy”. Esta frase fue el equivalente del adiós, una modalidad tanto de avisar “ya no jugaré con ustedes”, como de finalizar protocolariamente la relación social, es decir, de separarse en este caso amistosa, respetuosamente de los compañeros de juego (Collins, 2009). El niño evidenció que entre sus competencias de sociabilidad disponía de una a efecto de finalizar ceremonialmente el juego y, simultáneamente, con ello reconocer el vínculo de proximidad social que tejió y sostuvo con sus pares.
Por último, queremos dar cuenta de un hecho que nos parece significativo: en ocasiones, los adultos ―quienes acompañaban a sus hijos― desconocidos entre sí, ponían de lado el código urbano de distancia social y espacial y utilizaban uno de proximidad en el área de juego. La peculiaridad de este acontecimiento no reside únicamente en que los adultos hayan renunciado momentáneamente a una pauta de sociabilidad de frialdad e indiferencia (Gayet-Viaud, 2015), sino también en el papel que jugaron los niños en ese acercamiento social y corporal que se produjo entre adultos que se conocieron en el área de juego. En otras palabras: el lazo social de proximidad que establecieron los niños entre sí, mientras jugaban, situó a los adultos en un “marco inédito” (Gayet-Viaud, 2011) definido por la sociabilidad infantil.
A efecto de ilustrar el tema presentamos la descripción de la siguiente escena en la cual, primero, se desarrolló con claridad el vínculo de sociabilidad entre los niños y, segundo, se creó una situación que facilitó la proximidad social y espacial de los adultos. Léase la nota etnográfica 6.
En la zona de las resbaladillas se encuentran dos mujeres adultas en una de las bancas de la periferia. Tienen cerca de sí a un niño a quien acompañan. Me doy cuenta de que una pareja, un hombre y una mujer, con una niña y un perro llegan a esa zona. La pareja se ubica propiamente al pie de las escaleras del módulo de resbaladilla, a la cual, cuando la niña sube siempre, lo hace con el apoyo de su padre y madre. De pronto, el niño que estaba ubicado en la periferia se desprende de las dos mujeres sentadas en la banca y se aproxima a la niña que en ese momento se encuentra tomada de la mano de uno de los dos adultos que la acompañan. Las dos mujeres sentadas en la banca gritan algo al niño (lo cual no alcanzo a escuchar). Y me percato entonces que los acompañantes de la niña responden algo a las dos mujeres. En ese momento el niño se encuentra ya a lado de la niña y del perro que está echado en el piso. Un momento después observo que las dos mujeres se levantan de la banca y se dirigen al lugar donde están los dos adultos y su hija, el niño y el perro. Llegan y veo que comienzan a platicar con el padre y la madre de la niña. Escucho que intercambian opiniones sobre el tema de la pandemia de Covid 19. Mientras tanto, observo que el niño quiere tocar al perro. El padre de la niña se da cuenta y anima al niño para que acaricie al perro. Lo mismo hacen las dos mujeres. El niño acaricia el perro por unos segundos. Las dos mujeres dicen “gracias” a la pareja dueña del perro. Pero entonces veo que el niño tropieza con la niña quien cae al piso y comienza a llorar. El papá la levanta, la abraza y le dice a su hija en voz alta: “Ya, ya, no lo hizo adrede”. Las mujeres llaman al niño y dicen adiós para despedirse de la pareja que acompaña a la niña mientras abandonan el área de juego. (Nota etnográfica 6, parque Toriello, domingo/17/octubre/2021).
Inicialmente, las dos mujeres estaban ubicadas en la periferia, en tanto hija, padre, madre y la mascota se hallaban dentro del área de juego. Pero esa separación espacial y social cayó cuando el niño abandonó a la pareja de mujeres y se aproximó a la niña. Y aunque quien escribió la nota etnográfica no comprendió lo que las mujeres dijeron al niño, lo que ponemos en perspectiva es el hecho de que los acompañantes de la niña respondieron a la pareja de mujeres. Y éstas, a su vez, se desplazaron al centro del área de juego. Como se nota, el carácter abierto de ese espacio urbano y el lazo de sociabilidad de cercanía iniciado por el niño construyeron el puente que reunió a esas personas.
Ya entonces ahí, mientras se dio paso a la plática, pasó a un segundo plano cualquier reserva o frialdad social de los adultos. Primó, entonces, una relación social cuyo rasgo principal se reveló cuando el niño lanzó accidentalmente a la niña al suelo. El padre de esta última reaccionó exculpando al niño (“ya, ya, no lo hizo adrede”). Actuó en términos de las exigencias morales que suelen prevalecer entre personas unidas por lazos familiares (Gayet-Viaud, 2022). Consecuentemente, al exonerar al niño de una intención inicua, el padre de la niña canceló cualquier viso de discusión, desavenencia o disputa. Al contrario, el comportamiento “benevolente” que el hombre desplegó en el espacio público de juego favoreció que las mujeres cerraran el encuentro despidiéndose amablemente de sus interlocutores. Sin aspavientos, las dos mujeres dijeron “adiós”, expresaron con este vocablo su deferencia hacia la pareja de adultos y la niña y entonces se retiraron tranquilamente del área de juego.
Deseamos enfatizar entonces que la sociabilidad de aproximación en no pocas ocasiones empujó a los adultos a dejar de lado el vínculo de separación espacial y frialdad social puesto en escena en el espacio público urbano (Gayet-Viaud, 2015). A guisa de ejemplo, en la nota etnográfica 7 registramos una situación donde una disputa entre un par de niños relacionó a tres adultos.
Un niño acompañado de su padre y madre llega al área de juego. El niño tiene un juguete para fabricar burbujas de jabón. De pronto, otro niño se acerca a aquél para pedirle el juguete. En ese momento casi de manera inmediata veo que interviene la madre del segundo niño, a quien le dice: “no pidas el juguete”. Entonces el niño que quiere tener el juguete comienza a llorar. El papá de este último se acerca a la pareja que acompaña al niño que tiene el dispositivo para hacer bombas de jabón. Les dice algo que no alcanzo a escuchar. Y enseguida los tres adultos empiezan a platicar animadamente. El niño ya no llora y en algún momento veo que el papá del niño que lleva el juguete toma este dispositivo y comienza a lanzar al aire las pompas de jabón tras las cuales corren alocadamente los dos niños. (Nota etnográfica 7, parque Juana de Asbaje, domingo/10/octubre/2021).
La relación entre los adultos dio comienzo por la interacción desarrollada por los niños. Una disputa por el dispositivo para fabricar burbujas de jabón. Ese fue el punto de partida. Y antes de que sucediese otra cosa, la mamá reconvino a su hijo al decirle: “no pidas el juguete”. Fue una acción orientada a instruir a su hijo en la gramática de las buenas relaciones sociales y de sociabilidad en el espacio público (Breviglieri, 2011). Y esa interacción entre los niños también pavimentó el camino para que los adultos iniciaran una conversación. Y precisamente lo que queremos poner en perspectiva es que esos adultos pusieron entre paréntesis el código urbano de la separación espacial, reserva y frialdad. Se puede afirmar entonces que la interacción y
acercamiento entre los adultos fue facilitada por el vínculo social creado por los niños.
Y, como se lee y se puede colegir de la nota etnográfica 7, esa comunidad moral (Gayet-Viaud, 2011) de padres e hijos creó las condiciones para conciliar los intereses de los niños. El carácter moral de semejante comunidad creada en el área de juego se reflejó nítidamente cuando uno de los adultos decidió salomónicamente tomar el dispositivo de juego y él mismo se asumió como el hacedor de las burbujas de jabón. Acto seguido, lo que vemos (leemos) es que los niños dejaron de lado la disputa por el dispositivo de juego y decidieron jugar juntos. Esta escena tuvo sin duda un “final feliz”. Por un lado, la disputa entre los niños por tener el juguete para fabricar burbujas representó para los adultos la oportunidad de establecer un vínculo social de proximidad, en lugar, por ejemplo, de haber tomado la decisión de alejarse unos de otros como una forma de dirimir y resolver el conflicto que había entre los niños. Por el otro lado, es conveniente enfatizar que mediante la decisión de tomar en sus manos el juguete y de producir las pompas de jabón, el adulto consiguió disolver el conflicto entre los niños al tiempo que él y los niños formaron un equipo de juego.
Para recapitular, lo que tienen en común las notas etnográficas 7 y 6 es que, primero, el carácter abierto de esos espacios públicos de la ciudad facilitó la confluencia de niños y adultos desconocidos entre sí. Segundo, que el primer contacto social lo establecieron los niños. Estos ejercieron sus competencias de sociabilidad a efecto de poder acercarse entre sí, derribar cualquier barrera de separación o de indiferencia civil. Y esta clase de competencias de sociabilidad es, por supuesto, una condición que debe estar presente para que los niños puedan desarrollar actividades conjuntamente (cualesquiera que estas sean) en el área de juego. Ambas descripciones comparten, también, el hecho de que la distancia social y espacial de los adultos se transformó en cercanía y convivencia por virtud de las competencias de la sociabilidad infantil. Y no menos importante, las descripciones etnográficas están atravesadas por la formación de una comunidad organizada por la actuación de sus integrantes, quienes en los casos descritos actuaron en función de ciertas exigencias morales intrínsecas a dicha comunidad (Gayet-Viaud, 2022).
Conclusiones
Con este análisis sobre infancia, sociabilidad y espacio público urbano de juego quisimos demostrar que, por un lado, los niños pudieron sortear los límites que la función planeada o programada de estos espacios públicos abiertos de la Ciudad de México impone a las actividades de juego. Así, por ejemplo, fue muy común ver a los niños salir del área equipada con mobiliario para ir a la periferia con los adultos o a otros lugares del parque, mientras jugaban haciendo caso omiso a los límites de demarcación y produciendo de este modo una “ampliación espacial del área de juego” (Gutiérrez, 2023). Por otro lado, durante el desarrollo de sus actividades, los niños usaban fácilmente “[…] una sociabilidad desprovista de preámbulos y casi desinhibida” (Gayet-Viaud, 2011: 60). Según lo que se presentó en este artículo, los niños ejercitaban una sociabilidad de proximidad social y corporal a efecto de coordinar con sus pares su comportamiento, sorteando cualquier dificultad que el entorno físico implicara.
Ese código urbano de sociabilidad infantil involucró también a los adultos presentes en el espacio público abierto. De acuerdo con lo aquí reportado, aquéllos no impidieron que sus hijos se relacionaron con otros niños “desconocidos”, aunque en otras situaciones los adultos, además de brindar cuidado y protección, terminan o al menos intentan controlar lo que hacen sus hijos en el área de juego (Gutiérrez, 2023). En efecto, Tuline Gülgönen y Yolanda Corona (2015) reportan que existe una estrecha relación entre el cuidado y la vigilancia de los niños en el espacio público de juego. A este dejar hacer y limitar las acciones de los niños se refiere Owain Jones, quien estudió cómo en una zona rural construida por los adultos como un “espacio puro”, los padres restringían o consentían un grado de libertad para sus hijos a condición de que éstos no desestructuraran semejante concepción de espacio. “Paradójicamente, en algún grado, la pureza del pueblo actúa como una forma de control lo cual, a su vez, proporciona a algunos niños un grado de libertad limitada” (Jones, 2020: 34).
Para el caso que nos ocupa, si bien los adultos llevaban y acompañaban a los niños, desde otro punto de vista estos últimos transportaron a los primeros a esos espacios públicos abiertos de la Ciudad de México donde niños y adultos tejieron un lazo de proximidad social y espacial (Gayet-Viaud, 2011), así como una comunidad moral cuya formación sólo fue posible gracias a que los presentes en el área de juego pasaron por alto el código urbano de la distancia y frialdad social.
Contra toda crítica dirigida a los espacios públicos abiertos de la ciudad (Paquot, 2005; López, 2017; Breviglieri, 2017; Curnier, 2014), en los parques donde realizamos nuestro trabajo de campo la sociabilidad de proximidad entre niños y de éstos con los adultos puso en evidencia un “gusto por los otros”, a pesar de que en ocasiones la presencia infantil en el espacio público urbano se podría considerar como una fuente de perturbación espacial y social (Valentine, 2016). Carol Gayet-Viaud (2015) afirma que este tipo de sociabilidad infantil en el espacio público urbano desmiente una supuesta maldad o inclinación innata a la violencia de los seres humanos. La autora afirma que más allá de cualquier optimismo infundado y visión angelical o irónica de la naturaleza humana, el propósito es tomarse en serio el estudio de la sociabilidad infantil en el espacio público de la ciudad. “Se trata de esforzarse en pensar también […] esta otra versión de la naturaleza humana que es una inclinación al bien, del gusto por los otros […] La atención brindada a los bebés y lo que ésta nos enseña sobre la posibilidad de manifestar entre desconocidos gestos cordiales y desinteresados, abre una pista en esa dirección” (Gayet-Viaud, 2015: 4). Así que este código de sociabilidad infantil de proximidad social y corporal aquí descrito podría contribuir a reflexionar teóricamente y plantear nuevas ideas sobre la relación entre espacio público, ciudad, ciudadanía y convivencia democrática.
Bibliografía
Anderson, Elijah (2012). The Cosmopolitan Canopy. Race and Civility in Everyday Life. Nueva York: W.W. Norton Company.
Borja, Jordi (2016). “Viento del sur, espacio público y derecho a la ciudad. En Pensar la ciudad, coordinado por Jorge Mario Quintana Silveyra et al., 83-120. USA, Instituto Municipal de la Mujer. Ciudad Juárez, Chihuahua: Arrebol Editorial.
Braun, Virginia, y Victoria Clark (2021). “Can I use TA? Should I use TA? Should I not use TA? Comparing reflexive thematic analysis and other pattern-based qualitative analytic approaches”. Couns Psychother Res, 37-47. Disponible en <https://doi.org/10.1002/capr.12360> (consulta: 27 de junio 2023).
Breviglieri, Marc (2011). “El arco de experiencias en la adolescencia. Esquivas, estratagemas, embrollos, caparazones y destellos”. Acta Sociológica (55): 13-25.
Breviglieri, Marc (2017). “La ciudad y los niños. Juego y creatividad arquitectónica frente a la emergencia de la ciudad garantizada”. En Infancia y vejez. Los extremos de la vida en la ciudad, compilado por Héctor Quiroz Rothe y Luis López Aspeitia, 31-44. México: Posgrado unam.
Carrión, Fernando (2019). “El espacio público es una relación”. En Derecho a la ciudad: una evocación de las transformaciones urbanas en América Latina, editado por Fernando Carrión Mena y Manuel Dammert-Guardia, 191-219. Lima: Flacso-Clacso.
Chaudhury, Moushumi; Erica Hinckson; Hanna Badland, y Melody Oliver (2019). “Children’s independence and affordances experienced in the context of public open spaces: A study of diverse inner-city and suburban neighbourhoods in Auckland, New Zealand”. Children’s Geographies 17(1): 49-63. Disponible en <https://doi.org/10.1080/14733285.2017.1390546> (consulta: 17 de marzo de 2025).
Collins, Randall (2009). Cadenas de rituales de interacción. Barcelona: unam-uam-Anthropos.
Comité de los Derechos del Niño (2006). Observación General Núm. 7. Realización de los Derechos del Niño en la Primera Infancia, crc/c/gc/7/Rev.1. Disponible en <http://ww2.oj.gob.gt/cursos/COMPILACION3/docs/Organos/Nino/Generales/OGnino7.pdf> (consulta: 15 de marzo de 2025).
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Ceneval) (2020). Informe de pobreza y evaluación 2020, Ciudad de México. Disponible en <enlace> (consulta: 15 de marzo de 2025).
Corbillé, Sophie (2023). La ville des enfants. Fantasmagorie du capital dans un parc d’attractions globalisé. París: puf.
Curnier, Sonia (2014). “Programmer le jeu dans l’espace public?”. Métropolitiques, 1-6. Disponible en <http://www.metropolitiques.eu/Programmer-le-jeu-dans-l-espace.html> (consulta: 5 de agosto de 2023).
Gayet-Viaud, Carol (2011). “Civilidad social y felicidad del encuentro urbano. Las figuras del ‘viejito’ y del ‘bebé’”. Acta Sociológica (55): 55-75.
Gayet-Viaud, Carol (2015). “La leçon de sociabilité du bébé”. Métropolitiques: 1-6. Disponible en <http://www.metropolitiques.eu/La-lecon-de-sociabilite-du-bebe.html> (consulta: 24 de marzo del 2022).
Gayet-Viaud, Carol (2022). La civilitéurbaine. París: Economica.
Göbel, Christof (2019). Aprendizaje social en espacios públicos. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Gülgönen, Tuline (2016). Jugar la ciudad. México: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos-Laboratorio de la Ciudad.
Gülgönen, Tuline, y Yolanda Corona (2015). “Children’s perspectives on their urban environment and their appropriation of public spaces in Mexico City”. Children, Youth and Environment 25(2): 208-228.
Gutiérrez, Saúl (2023). “Competencias urbanas de los niños en los espacios públicos de juego de la Ciudad de México”. Tesis para obtener el grado de doctor en Estudios de la Ciudad. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Horton, John, y Peter Kraftl (2018). “Three playgrounds: Researching the multiple geographies of children’s outdoor play”. Environment and Planning A 50(1): 214-235. Disponible en <https://doi.org/10.1177/0308518X17735324> (consulta: 10 septiembre del 2021).
Jansson, Märit (2008). “Children’s perspectives on public playgrounds in two Swedish communities”. Children, Youth and Environments 18(2): 88-109.
Jansson, Märit (2009). “Management and use of public outdoor playgrounds”. Tesis de doctorado. Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Sciences, Alnarp, Suecia.
Jones, Owain (2020). “Melting geographies. Purity, disorder, childhood and space”. En Children’s Geographies, editado por Sarah L. Holloway y Gill Valentine, 29-47. Londres: Routledge.
Løndal, Knut (2013). “Places for child-managed bodily at an after-school program”. Children, Youth and Environments (2): 103-126.
López, Luis (2017a). “Una ciudad para todos: la hipótesis de una ciudadanía infantil”. En Infancia y vejez. Los extremos de la vida en la ciudad, editado por Héctor Quiroz Rothe y Luis López Aspeitia, 75-93. México: Posgrado Universidad Nacional Autónoma de México.
López, Luis (2017b). “Introducción”. En Infancia y vejez. Los extremos de la vida en la ciudad, editado por Héctor Quiroz Rothe y Luis López Aspeitia, 15-28. México: Posgrado Universidad Nacional Autónoma de México.
Noschis, Kaj (1992). “Child development theory and planning for neighbourhood play”. En Children’s Environments 9(2): 3-9.
O’Brien, Margaret (2003). “Regenerating children’s neighbourhoods. What do children want?” En Children in the City: Home, Neighborhood and Community, editado por Pia Christensen y Margaret O’Brien, 142-161. Londres: Routledge Falmer.
Paquot, Thierry (2005). “Les enfants dans la ville”. Diversité (14): 59-63.
Paquot, Thierry (2015). La ville récréative. Enfants joueurs et écoles buissonnières. Gollion, Suiza: Infolio Editions.
Pedersen, Lillian, y Vegard Fusche Moe (2020). “The moment of play and movement: A qualitative study of children’s playful shared movements”. Journal for Research in Arts and Sports Education 4(2): 68-83. Disponble en <http://dx.doi.org/10.23865/jased.v4.2218> (consulta: 5 de agosto de 2023).
Rasmussen, Kim (2004). “Places for children-children’s places”. Childhood 11(2): 155-173.
Rivière, Clément (2021). Leurs enfants dans la ville. Enquête auprès de parents à Paris et à Milan. Lyon: pul.
Rubin, Zick (1985). Amistades infantiles. Madrid: Ediciones Morata.
Valentine, Gill (1996). “Angels and devils: Moral landscapes of childhood”. Environment and Planning D: Society and Space (14): 581-599.
Recibido: 3 de septiembre de 2024
Aceptado: 6 de mayo de 2025