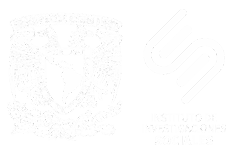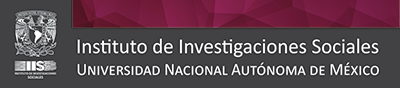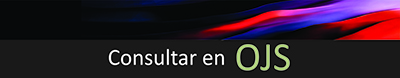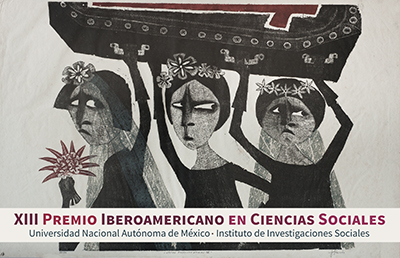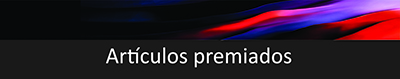Sex work, stigma, resistance and rights
Enrico Mora* y Amaya Haddock**
*Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Máster en Psicoanálisis Bases Teóricas y Clínicas y máster en Psicoterapia Psicoanalítica. Profesor del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, Campus de la uab, 08193, Bellaterra Barcelona, España. Coordinador de Lis: Estudios sociales y de género sobre corporalidad, subjetividad y sufrimiento evitable. ORCID: 0000-0002-9118-0398.
**Máster en Política Social, Trabajo y Bienestar. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología, Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 08193, en Bellaterra Barcelona, España. Colaboradora en Lis: Estudios sociales y de género sobre corporalidad, subjetividad y sufrimiento evitable. ORCID: 0009-0000-2509-2923.
Resumen: Este artículo examina el estigma que enfrentan las trabajadoras sexuales, tanto cis como trans, desde una perspectiva proderechos. Mediante entrevistas en profundidad con trabajadoras sexuales en el Área Metropolitana de Barcelona, se exploran las dinámicas de estigmatización y su relación con las normas de género y sexualidad. Se destaca cómo el estigma aumenta su precariedad y vulnerabilidad de estas mujeres, especialmente las trans. Además, se analizan sus estrategias de resistencia subrayando la necesidad de políticas inclusivas que protejan sus derechos. El presente texto contribuye a una comprensión más profunda de las experiencias de estigmatización de las trabajadoras sexuales.
Palabras clave: resiliencia, género, sexualidad, prostitución.
Abstract: This article examines the stigma faced by sex workers, both cis and trans, from a pro-rights perspective. Through in-depth interviews with sex workers in the Metropolitan Area of Barcelona, the dynamics of stigmatization and its relationship with gender and sexuality norms are explored. It is highlighted how stigma increases the precariousness and vulnerability of these women, especially trans women. Additionally, this research analyses their strategies of resistance emphasizing the need for inclusive policies that protect their rights. The present paper contributes to a deeper understanding of the experiences of stigmatization faced by sex workers.
Key words: resilience, gender, sexuality, prostitution.
Pocos temas suscitan tanta controversia y juicios morales como el trabajo sexual. La intersección entre las condiciones materiales de existencia, la autonomía personal, las normas sociales y los marcos jurídicos convierten este tema en objeto de intensos debates. En primer lugar, discusiones morales en los que los prejuicios sociales y sexuales desempeñan un papel central refuerzan el binarismo maniqueo que define qué características y atributos debe tener una “buena” o una “mala” mujer. Como todo debate moral, involucra el poder de las instituciones que regulan los imperativos sociales sobre lo correcto y lo deseable, en oposición a lo incorrecto y lo abyecto. Donde hay instituciones sociales hay mecanismos de control social, y el estigma es uno de los más generalizados en el campo del trabajo sexual, como forma de coacción y coerción en la regulación sexual de la vida humana.
En el imaginario occidental, la trabajadora sexual ocupa la categoría de “mala mujer”, o lo que Gail Pheterson (1993) denomina el “estigma de puta”.1 Es decir, la prostituta es el prototipo de la mujer estigmatizada, definida por la falta de castidad que la vuelve impura, que:
[…] se contrapone a la imagen reflejada en el espejo femenino de la “Virgen”, que representa la imagen de la feminidad pura: es decir, sagrada y santa. La dicotomía “Virgen/Puta” proyecta a la mujer prostituta como un ejemplo fallido de la feminidad, definida por su comportamiento sexual inmoral y como alguien a quien se debe evitar (Pheterson, 1989: 231).
La feminidad construida como fallida implica la transgresión de los ideales asociados a la maternidad, uno de los ejes morales fundamentales en la definición de la “buena mujer” (Osborne, 2004). Sin embargo, el estigma no se produce únicamente por transgredir las normas de promiscuidad, es decir, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, el amor, la reproducción y la maternidad, sino porque además involucra una compensación económica, lo cual lo convierte en un intercambio mercantil.
Como señala Paula Sánchez (2022), el estigma expresado en el insulto “puta” no sólo regula la sexualidad patriarcal en sus dimensiones subjetivas, ideales, institucionales y materiales, sino que también coacciona a quienes cuestionan el orden de género y sus privilegios. El miedo al estigma resulta tan poderoso que la figura de la prostituta se utiliza como símbolo de “desviación sexual” (Bell, 1994: 12), con el fin de disciplinar a todas las mujeres para que actúen conforme al rol sexual y de género asignado o, en caso contrario, enfrentar las consecuencias de su transgresión. En sociedades sexistas, los roles de género deseables se vinculan a distintos mecanismos de control, y el estigma sexual es particularmente efectivo para las mujeres “al mostrar las consecuencias de no seguir los patrones determinados” (Ledur Alles, 2017: 25).
El estigma del trabajo sexual afecta tanto a las mujeres cisgénero 2 heterosexuales como a trabajadoras sexuales lgtbiqa+, incluidas las mujeres trans. Estas últimas enfrentan una doble estigmatización: por su identidad de género y por su actividad en la industria del sexo La intersección de ambas identidades las coloca en una situación de especial vulnerabilidad y precariedad (Briz, 2021).
Molly Smith y Juno Mac (2018) señalan que las trabajadoras sexuales trans se enfrentan a “la discriminación, el rechazo y el abuso, tanto en el hogar como en las comunidades en general, aumentan su precariedad y vulnerabilidad en una sociedad homofóbica y transfóbica” (p. 50). Además de la exclusión del empleo formal, de la sanidad y de la vivienda, un mayor abandono escolar y la falta de apoyo familiar —al que particularmente se enfrentan las mujeres trans— incrementan el riesgo de pobreza y enfermedad (Smith y Mac, 2018; Osborne, 1991).
El objetivo de este artículo es identificar las principales características de los prejuicios y estigmas que enfrentan las trabajadoras sexuales cis y trans, así como las estrategias de resistencia y resiliencia que despliegan. Para ello, se realiza un análisis cualitativo de las narrativas de diversas trabajadoras sexuales del Área Metropolitana de Barcelona (Cataluña, España). Con este estudio, buscamos visibilizar a una comunidad cuyas voces a menudo son ignoradas, silenciadas, malinterpretadas o usurpadas.
El trabajo sexual en los debates feministas
La relación entre las trabajadoras sexuales y el movimiento feminista ha sido históricamente tensa y ambivalente. Adriana Piscitelli (2014) señala que la prostitución y la pornografía han sido temas clave en las discusiones feministas internacionales. Durante la década de 1980, las disputas generaron un intenso debate conocido como las sex wars, en el que se trataron cuestiones como la agencia y la autonomía de las mujeres sobre la sexualidad, la prostitución, la pornografía, la transexualidad y la opresión estructural que las atraviesa.
En torno al trabajo sexual, surgieron diversas posiciones que podemos sintetizar en dos grandes perspectivas: abolicionista y proderechos. A su vez, dentro del feminismo hegemónico abolicionista, se identifican dos concepciones de la prostitución que no son excluyentes. Por un lado, la que percibe la prostitución como sinónimo de dominación y opresión masculina; por el otro, la que la entiende como una estrategia de supervivencia en contextos de pobreza extrema (Sánchez, 2022; Ledur Alles, 2017).
En las décadas de 1970 y 1980, el debate sobre la prostitución cobró especial protagonismo en Occidente. Si bien las tensiones dentro del feminismo en torno a este asunto tienen un largo recorrido histórico, su origen puede rastrearse hasta la primera ola feminista, lo que evidencia las dificultades del feminismo occidental para incorporar a las mujeres marginalizadas en su agenda, como las trabajadoras sexuales (Juliano, 2017: 68).
La perspectiva abolicionista
Las feministas radicales de la segunda ola protagonizaron los debates sobre el comercio sexual y la prostitución. Para ellas, todas las formas de prostitución son explotadoras y degradantes para las mujeres, constituyen violencia de género y representan una forma de trabajo esclavo (ICRSE, 2020). Desde esta perspectiva, la prostitución “es una actividad perversa en sí misma, que atenta contra la dignidad no sólo de quien se prostituye, sino también de todas las mujeres” (Sanchis, 2011: 917).
Según este enfoque, el cuerpo humano no debe ser objeto de transacción comercial, y las mujeres que se prostituyen lo hacen por falta de alternativas para subsistir. Plantea que el trabajo sexual es, por definición, una manifestación de violencia y explotación derivada de las relaciones de poder patriarcales. Esta visión se inscribe dentro del “feminismo mainstream”, dominante en el discurso institucional.
Como señaló Osborne (1991), para sostener esta perspectiva es necesaria la concepción de la trabajadora sexual únicamente como víctima. Es decir, según Zapata (2025), se trata de “hacer a las ‘otras’ mujeres ‘digeribles’, fundamentalmente como ‘sujetos de daño’. Para la ideología prohibicionista, han de ser ‘mujeres caídas’ […] siempre necesitadas de ‘ser salvadas’” (p. 129).
Este enfoque ha tenido gran arraigo en el contexto español, donde el movimiento feminista abolicionista ha ejercido una influencia significativa en los ámbitos social, político e institucional. En los últimos años, España y Cataluña han sido escenarios de intensos debates en torno a la regulación de la prostitución, en los que ha prevalecido el discurso abolicionista (De Miguel, 2015; Cobo 2017).
Desde este punto de vista, comprender la persistencia del estigma que afecta a las trabajadoras sexuales en España y Cataluña requiere considerar los valores culturales y los imaginarios colectivos moldeados por la tradición católica y sus discursos morales sobre la sexualidad. La historia de la prostitución en España está atravesada por una doble moral que combina tolerancia práctica y condena moral, fuertemente influenciada por la doctrina católica (Nuñez, 1995). Esta contradicción sustenta el estigma que enfrentan las trabajadoras sexuales en el imaginario social español: simultáneamente, son objeto de deseo y de desprecio; es decir, necesarias pero marginadas.
Raquel Osborne (2004, 1991) explica que el discurso dominante no sólo invisibiliza las voces de las trabajadoras sexuales, sino que también las infantiliza o las criminaliza, les impide tener una voz propia en el debate público. La exclusión de sus testimonios ocurre incluso en ciertos sectores del feminismo hegemónico que reproducen las mismas lógicas paternalistas que afirman combatir. Mamen Briz (2021) recupera esta crítica desde una perspectiva feminista contemporánea y señala que un feminismo verdaderamente inclusivo no puede construirse negando los derechos de algunas mujeres. Para Briz, “defender los derechos de las prostitutas es una cuestión de justicia feminista” (p. 190). Por su parte, Sánchez (2022) sostiene que esta vulneración de derechos humanos, desde un enfoque materialista e interseccional, contribuye a perpetuar la estigmatización, la marginación, la precariedad laboral, la exclusión social y la violencia.
El feminismo radical de la segunda ola aportó una nueva lectura sobre el trabajo sexual al situarlo en el terreno de la moral pública a partir del análisis de Simone De Beauvoir (2005 [1947]). Su estudio introdujo un elemento disruptivo al comparar la actividad sexual de una mujer casada con la de una trabajadora sexual. Concluyó que para ambas el acto sexual es un servicio. La diferencia radica en que la mujer casada, aunque oprimida, es respetada como persona; mientras que la prostituta no goza de esos derechos y representa la esclavitud femenina (p. 357). Beauvoir plantea que la legitimidad de la relación sexual depende del sistema de relaciones sociales que regula el orden sexual, lo cual aporta una visión antiesencialista del trabajo sexual y establece qué prácticas son admisibles, cuáles no y en qué condiciones.
Beauvoir (2005 [1947]) también establece un continuum entre el hogar familiar y el burdel, una interpretación que influyó en autoras posteriores. Kate Millet (1975) profundiza en esta perspectiva y afirma que la prostitución constituye el núcleo de la condición social de las mujeres. Según Millet, esta práctica visibiliza la subordinación femenina mediante un intercambio monetario explícito, a diferencia de la sutileza del contrato matrimonial. Más que un acto sexual, la intermediación de un pago representa una forma de degradación impuesta a las mujeres (p. 42).
Kathleen Barry (1995), figura destacada del abolicionismo en Estados Unidos y de gran proyección internacional, retoma esta concepción. Considera que la prostitución es la expresión más extrema y cristalizada de la explotación sexual, además de constituir “la condición política y base de la subordinación de las mujeres” (p. 23). De manera similar, Carole Pateman (1988) considera que el contrato matrimonial es un pilar del patriarcado, pues permite a los hombres acceder al cuerpo de las mujeres de manera socialmente aceptada. Asimismo, señala que la prostitución es una extensión de esta opresión, al otorgarles a los hombres acceso privilegiado en la compra de servicios sexuales.
Desde esta perspectiva, las trabajadoras sexuales —como víctimas del patriarcado— son cosificadas de manera exclusiva y única en comparación con otros trabajos, lo cual se utiliza como argumento para justificar su prohibición. Sin embargo, si la prostitución es vista como la mercantilización de la explotación sexual, también presente en el matrimonio, ¿por qué no abolir también esta institución? Aunque el discurso abolicionista no tiene la intención de perjudicar a las trabajadoras sexuales, su enfoque selectivo a menudo refuerza los estereotipos sociales y el estigma (Bell, 1994).
Así, la sexualidad de las mujeres queda reducida a una relación de subordinación patriarcal. La prostitución se asocia con diversas violencias, como la violación, el acoso sexual y la pornografía, y niega la agencia de las trabajadoras sexuales. Según esta perspectiva, ellas están completamente sometidas al patriarcado —meros efectos estructurales— y carecen de la misma capacidad de agencia que otras mujeres. Sin embargo, si seguimos el planteamiento de Beauvoir, parece que la agencia de las casadas no es mayor que la de las trabajadoras sexuales, pues ambas operan dentro de las mismas estructuras patriarcales.
La perspectiva proderechos
En la década de 1970, las trabajadoras sexuales ya habían comenzado a luchar por sus derechos en la esfera pública y, al mismo tiempo, establecieron alianzas con otros colectivos (Burkhart, 2020). En el marco de las sex wars y en respuesta a las posturas del feminismo radical, esta perspectiva sostiene que no todas las mujeres que ejercen el trabajo sexual sólo son “víctimas”, sino que muchas disponen de capacidad de actuación (Armstrong y Abel, 2022; Sánchez, 2022; Briz, 2021; Sanders, O’Neill y Pitcher, 2018; Steinem, 2015; Osborne, 1991).
Centrar el debate en la agencia de las trabajadoras sexuales que no están sujetas a trata o proxenetismo permite repensar el trabajo sexual. Esto implica reconocer que la percepción social de esta actividad no siempre coincide con las vivencias y el significado que le otorgan quienes la ejercen (Sánchez, 2022; Briz, 2021; Osborne, 1991). Además, invita a reconocer los sesgos coloniales, de clase y de raza (Zapata, 2025). También permite reconceptualizar la sexualidad, reinterpretando a Beauvoir (2005 [1947]), al considerar el hogar y el burdel como espacios que organizan la sexualidad y donde todas las mujeres están implicadas. La diferencia radica en que las trabajadoras sexuales ofrecen sólo servicios sexuales, mientras que las esposas también realizan trabajo doméstico sin recibir compensación.
En este marco, se cuestionan los modelos familiares heteronormativos y se impulsa la lucha por los derechos reproductivos y sexuales. Se analizan las dinámicas sexoafectivas dentro del matrimonio heterosexual y se resignifica el concepto de trabajadora sexual para reivindicar la libertad sexual de las mujeres (Motterle, 2020: 157). A su vez, se adopta una perspectiva interseccional (Zapata, 2025) que incorpora los enfoques de los feminismos negros, lésbicos y las voces de las mujeres que participan en la industria del sexo (Armstrong y Abel, 2022; Sanders, O’Neill y Pitcher, 2018). Esta nueva visión facilita el reconocimiento de las personas trans y considera el trabajo sexual como una actividad laboral que requiere derechos; es decir, libera a la actividad de juicios moralistas y desafía las concepciones binarias sobre el cuerpo y la sexualidad (ICRSE, 2020).
La trabajadora sexual y activista, Carol Leigh (2023 [1997]), utilizó por primera vez y de forma pública el término “trabajadora sexual” en la década de 1980, en defensa de los derechos de quienes ejercen dicha actividad. Este nuevo significante surgió con la intención de encontrar un espacio de escucha y reconocimiento dentro de un movimiento feminista poco receptivo a sus necesidades y reivindicaciones (Morcillo, 2016).
Ese cambio permitió comprender que no todas las mujeres que venden sexo lo hacen bajo coacción. Éste fue un momento clave para el surgimiento del discurso proderechos dentro de un feminismo inclusivo, donde quienes históricamente habían sido ignoradas lograron alzar la voz con suficiente fuerza para ser escuchadas más allá del discurso hegemónico (Gay, 2014: 6). A raíz de ello, sus demandas tuvieron cierto impacto en las políticas públicas, como ocurrió en Nueva Zelanda (Albertín y Cortés, 2022; Armstrong y Abel, 2022; Sánchez, 2022).
El imaginario social: ¿cómo se construye el estigma?
La trabajadora sexual como víctima o criminal
El estigma asociado al trabajo sexual se construye a partir de un imaginario social y un sistema simbólico históricamente variable. Cornelius Castoriadis (2007) define lo imaginario como una “creación incesante y especialmente indeterminada (histórico-social y psíquica) de figuras/formas/imágenes” (p. 12). Dado que es una construcción histórico-social y psíquica, lo imaginario no se puede desligar de lo simbólico. Juan Cegarra (2012) señala que sólo percibimos la realidad cuando entra en una red de significantes. Así, “una silla es una silla, indudablemente, pero puede simbolizar el poder si responde a un trono de un rey. Posee esa significación incluso sin que el rey esté sentado sobre ella, la use siempre o no” (p. 9). Lo imaginario y lo simbólico constituyen dos ejes fundamentales en la formación del estigma.
En el contexto del trabajo sexual, el cuerpo femenino pertenece al orden de lo real, en sentido lacaniano; es decir, carece de significado intrínseco, lo cual significa estar desprovisto de inteligibilidad, de no disponer de ningún significado, de ser en sus funciones orgánicas y, por tanto, de estar privado de las categorizaciones que habitualmente encapsulan los cuerpos: sexo, género, edad, funcionalidad, etcétera. Sólo cuando el cuerpo se incorpora al orden imaginario y simbólico adquiere significación. Socialmente, se le asigna sexo, género, edad, así como capacidad, y adopta significados múltiples que, al mismo tiempo, alteran al propio significante corporal. Es el significado institucionalizado relativo a la sexualidad y al género vigente en un determinado contexto y momento histórico el que juzgará si la actividad sexual de las mujeres —cis o trans— sometida a intercambio económico debe ser objeto de estigma. Dentro de la etructura patriarcal y heterosexual, dicho estigma se produce cuando la actividad sexual es realizada por las mujeres de manera autónoma fuera del matrimonio.
Así, determinado orden imaginario y simbólico patriarcal regula y disciplina la actividad sexual de quienes han sido construidas como mujeres. El estigma opera como un mecanismo de control y coacción para sostener y reforzar los imperativos de la institución social de la cisheterosexualidad, la cual restringe la actividad sexual a la economía del contrato matrimonial patriarcal.
Uno de los mandatos fundamentales en nuestro contexto es la prohibición de considerar la actividad sexual como una ocupación autónoma y profesional para las mujeres. Transgredir esta norma implica un ejercicio del control social que va desde la violencia hasta el estigma. Las mujeres cis o trans, cuya actividad profesional es la venta autónoma de servicios sexuales, quedan encapsuladas dentro de una representación monstruosa de la sexualidad, percibida como denigrante y despreciable. Este proceso logra marcar los cuerpos del trabajo sexual como símbolos de degradación, borra el rastro de la construcción colectiva del estigma y lo convierte en un atributo intrínseco de las personas que ejercen el trabajo sexual; es decir, como una marca inherente de esas personas, una esencia que es toma-
da como la causa de que ejerzan dicha actividad. Se rectifica el proceso social de control, de manera que se presenta como algo individual lo que es resultado de la colectividad. En lugar de entenderlo como una atribución social impuesta a las mujeres, se les culpa por su condición, lo que las convierte en figuras repudiables.
Este mecanismo requiere un exterior constitutivo (en el sentido de Laclau y Mouffe, 1987) de la moralidad patriarcal de la “buena mujer”, cuya contraparte es la construcción de la “mala mujer”. Al ser un proceso social, el estigma implica una dimensión subjetiva, pues configura nuestras subjetividades a través de una red intersubjetiva (Kavoulakos, 2007) que, como figuraciones (ver Norbert Elias, 2008 [1970]), articula las estructuras sociales e institucionales con nuestras experiencias individuales y colectivas. Así, los imaginarios sexuales se poducen reiteradamente dentro de la estructura intersubjetiva patriarcal, una trama institucionalizada heterosexista que criminaliza el trabajo sexual de las mujeres. Estos imaginarios conforman la subjetividad que ejercemos en nuestras prácticas de género y sexuales, donde el estigma es un mecanismo constante de control y un medio de producción de una sexualidad patriarcal.
Natália Ledur (2017) muestra cómo los primeros estudios decimonónicos occidentales construyeron dos imágenes de la prostituta: como víctima de la pobreza y como una “perversa sexual” (p. 30). Estos discursos, creados por hombres de la medicina, la literatura y la prensa de la época, fundamentan el estereotipo contemporáneo de la trabajadora sexual, a menudo psicopatologizada (Zapata y Pujal, 2023).
El estigma “puta”
Pheterson (1993), al inicio de su estudio, retoma la definición del término “puta” (whore) según el diccionario Oxford: “Una mujer que ofrece alquilar su cuerpo para relaciones sexuales indiscriminadas. Además, ‘prostituta’ se define como un verbo: prostituirse es vender el propio honor por un beneficio mezquino o poner las propias habilidades al servicio de un uso infame” (p. 39). Estas definiciones despojan a las trabajadoras sexuales de su dignidad y voluntad, limitan su ciudadanía y las reduce a la nula vida (Agamben, 2005). Asimismo, refuerzan el estigma e ignoran la autonomía y capacidad de agencia de muchas de ellas (Sánchez, 2022).
Décadas después, la versión en línea del diccionario de la Real Académica Española (RAE) (consultada el 23 de abril de 2025) recoge “puta” como un término discriminatorio y denigratorio, mientras que “prostituta” lo define de manera descriptiva: persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero. La diferencia entre la definición de Pheterson y la de la rae condensa parte del debate en torno al trabajo sexual, que oscila entre el estigma social y el discurso moderado de ciertas instituciones.
Erving Goffman (2006), al analizar la interacción social, señala que los procesos rutinarios en situaciones sociales tipificadas permiten tratar a los/las/les3 “otros” sin necesidad de dedicarles una atención especial. Habitualmente, se categoriza a las personas según su apariencia, lo que configura su “identidad social” (p. 12). Una persona estigmatizada es:
[…] un individuo que podía haber sido fácilmente aceptado en un intercambio social corriente, posee un rasgo que puede imponerse por la fuerza a nuestra atención y que nos lleva a alejarnos de él cuando lo encontramos, anulando el llamado que nos hacen sus restantes atributos (Goffman, 2006: 15).
Entre los distintos tipos de estigma identificados por Goffman (2006), el que afecta a las trabajadoras sexuales se relaciona con la percepción de “los defectos del carácter del individuo que se perciben como falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales” (p. 14). Su conducta se percibe como socialmente desviada y, en particular, como una transgresión a las normas de género, debido a que intercambian relaciones sexuales por dinero. Es importante señalar que una trabajadora sexual cis puede “ocultar” su profesión con mayor facilidad que una trans, cuya percepción dependerá de su grado de passing.4 Las trabajadoras sexuales trans enfrentan múltiples estigmas, no sólo por transfobia, sino también por racismo y xenofobia en caso de ser migrantes.
Según Dolores Juliano (2005), el estigma se manifiesta tanto en la presión para que las mujeres mantengan roles tradicionales de hijas, esposas y madres, como en la desvalorización de quienes desafían estos modelos. Esto afecta a lesbianas, madres solteras, mujeres sexualmente experimentadas y, especialmente, trabajadoras sexuales, consideradas el grupo más estigmatizado. Además, es fundamental contextualizar el trabajo sexual para comprender el estigma, puesto que no opera de forma homogénea, sino que varía según el entorno donde se ejerce (desde la calle hasta en línea). La estigmatización y la discriminación generan múltiples vulneraciones de derechos, particularmente en el ámbito laboral, lo que impacta en las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las trabajadoras sexuales (Sánchez, 2022).
Metodología
Este artículo se basa en una investigación cualitativa más amplia sobre el activismo de quienes ejercen el trabajo sexual, cuyo estudio de campo se realizó en 2022 (entre enero y abril), principalmente en el Área Metropolitana de Barcelona (Cataluña, España). Se siguió una lógica de investigación abductiva, en la que se articularon de manera iterativa el trabajo empírico y la investigación teórica (Verd y Lozares, 2016). Para la producción y triangulación de datos, se llevaron a cabo siete entrevistas semiestructuradas, un grupo de discusión con cinco personas, así como observación digital y participante, la cual implicó visitas a espacios y eventos activistas. Para este artículo, nos basamos en el material producido a través de las entrevistas y el grupo de discusión.
La muestra cualitativa fue intencional, además, las personas entrevistadas debían cumplir con el siguiente perfil: trabajadoras sexuales (mujeres cisgénero y transgénero), catalanas, españolas y migrantes, pertenecientes a setores socioeconómicos de recursos bajos o medios, activistas y no activistas, expertas en el campo, así como participantes de organizaciones LGBTIQ+ (o no).
El proceso de selección lo llevamos a cabo principalmente a través del método “bola de nieve”. El acceso a las participantes fue posible gracias a la colaboración con Amigos de Fundapica, una fundación LGBTIQ+ que facilitó el contacto directo con trabajadoras sexuales, especialmente mujeres trans. A partir de estos primeros acercamientos, fueron ellas quienes nos presentaron a otras trabajadoras sexuales interesadas en la investigación. Además, establecimos vínculos con organizaciones que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales, lo que permitió diversificar el perfil de las participantes y garantizar la inclusión de diversas trayectorias y experiencias dentro del sector.
Buscamos garantizar la representación de diversas realidades dentro del trabajo sexual, incluyendo mujeres que ejercen en la calle y en pisos. Todas las entrevistadas eran adultas, con edades entre 30 y 60 años. Entre las migrantes, la mayoría provenía de países de América Latina, especialmente Venezuela, Colombia y Honduras. Los espacios donde desarrollaban su actividad variaban según su perfil: las migrantes trabajaban principalmente en la calle, sobre todo en la zona de Camp Nou en Barcelona, mientras que la líder del sindicato Otras y la trabajadora sexual catalana lo hacían en pisos. La mayoría de las organizaciones con las que establecimos contacto se encuentran en Barcelona, excepto el sindicato Otras, cuya sede está en Madrid.
El trabajo de campo se llevó a cabo en espacios donde las participantes se sintieran acogidas, ya fuera en sus hogares, lugares de trabajo o barrios, con el propósito de garantizar su comodidad, especialmente al tratar temas sensibles. Transcribimos el material empírico y se conformó un corpus textual de 61 246 palabras. Se codificaron los datos en Atlas.ti, de tal modo que se generaron 1 034 códigos agrupados en 147 familias, y 1 306 citas, para luego realizar un análisis de contenido basado en los modelos de Gibbs (2012) y Verd y Lozares (2016).
Desde una perspectiva ética, las participantes firmaron un consentimiento informado y autorizaron por escrito el uso de la información obtenida; se garantizó el anonimato de los datos en las publicaciones, la confidencialidad, la integridad de los datos y el almacenamiento cifrado. Sólo empleamos el nombre real de la líder del sindicato Otras, a solicitud suya y con el debido consentimiento oral registrado.
El miedo al estigma. Consecuencias sociales de intercambiar sexo por dinero
La relación de compra-venta distingue a una trabajadora sexual de una mujer sexualmente activa (Sánchez, 2022; Camarma, 2010; Pheterson, 2000). Según la teoría del etiquetado de Becker (1963), la trabajadora sexual se desvía de las reglas sociales establecidas y, aunque ambas enfrentan algún grado de estigmatización por su agencia sexual, es la obtención de dinero a cambio de servicios sexuales lo que la cataloga como “puta”. Una etiqueta que nunca se borra del todo, que es infinita, como señala Yolanda: “Entonces, luego en el transcurso de tu transición sigues estigmatizada, y una vez estás ya realizada, todavía sigues estigmatizada, entonces, eso nunca acaba” (Yolanda, activista por los derechos trans, asociación Acathi).
El temor a ser etiquetadas como “putas” impacta profundamente en la vida de muchas trabajadoras sexuales, lo que las orilla a un estado constante de ocultamiento. El control institucional de la sexualidad y la presión social llevan a muchas a mantener en secreto su actividad. Como señala Rosa María Palencia (2004), la estigmatización provoca aislamiento, la permanencia en el oficio, la imposibilidad de movilidad laboral y justificar su trato como ciudadanas de segunda categoría.
La historia de Conxa, líder del sindicato Otras, ilustra claramente este temor, el cual coincide con lo identificado por Zapata y Pujal (2023). Antes de encontrar en el activismo un camino hacia la liberación, pasó años ocultando su ocupación para evitar el rechazo social:
Porque yo le había explicado a todo el mundo que estaba trabajando para un tío italiano que tenía varios restaurantes en Barcelona, y que el tío tenía mucho dinero, y entonces que a mí me estaba pagando muy muy bien ¿vale? Bueno, yo me inventé un montón de cosas, que en su casa tenía una caja fuerte que podías entrar dentro. Es que yo me inventé un montón de cosas (Conxa, líder del sindicato Otras).
Ledur (2017) explica que este miedo se intensifica aún más en el caso de las madres trabajadoras sexuales, quienes no sólo enfrentan el juicio social, sino también amenazas reales por parte de instituciones como los servicios sociales. La posibilidad de perder la custodia de sus hijos/hijes/hijas es utilizada como un mecanismo de control y castigo:
Hay muchas mujeres que cuando las leen, viven aterrorizadas de que alguien pueda saber a qué se dedican, porque, ¿qué van a decir de ellas? ¿Qué van a pensar? Les van a quitar los hijos, les van… porque además amenazan con todo eso, ¿sabes? Sobre todo con las mujeres que son migrantes, las amenazan con quitarles los hijos; de hecho, ya hay quitas de custodia simplemente por el hecho de ser trabajadora sexual, y allí tienes un punto negativo a la hora de no ser una buena cuidadora de tus hijos (Conxa, líder del sindicato Otras).
La persecución institucional responde a un doble rasero moral, según el cual, la capacidad de cuidar, educar y atender a los/les/las hijas propias se deduce de la actividad laboral de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, este juicio no se aplica a otras ocupaciones y profesiones, como la alta dirección empresarial, donde no se cuestiona si ejercer dicho cargo habilita a una persona como buena madre o padre, sino que se asume que sí. Como señala Osborne (2004), la maternidad es un mandato de la feminidad y está ligada a la moralidad de la sexualidad. De modo que ser “buena madre” se deriva de ser una “buena mujer”, lo que se define por no ser “puta”. La institucionalización patriarcal de la sexualidad impide cualquier equivalencia entre ser una “buena madre” y “puta”.
El estigma de “puta” no es exclusivo de las trabajadoras sexuales, sino que ha sido un término utilizado históricamente para controlar la sexualidad de todas las mujeres y se transmite como advertencia durante toda la vida. Tina, activista no trabajadora sexual, no ha estado exenta de esta estigmatización y relata cómo le ha afectado a lo largo de su vida:
Mis propias vivencias de la sexualidad, mis propias, eran un encuentro con una mujer que vive un estigma y yo también crecí con ese estigma —no por ser trabajadora sexual, pero sí por ser mujer y porque me llamaran “puta”—. Y sí, aprender a que de eso me tenía que cuidar —entre comillas— porque era algo que me perseguía cuando estaba sentada hablando con alguien que era puta, me traía todo esto de cuestionamiento y de oportunidad para romper esquemas y… ideas instauradas, ¿no? (Tina, activista no trabajadora sexual).
Desde la infancia, las mujeres, sean trabajadoras sexuales o no, son educadas para evitar esta etiqueta (Sánchez, 2022; Osborne, 2004), por lo que ajustan su comportamiento y restringen su sexualidad, con tal de no ser señaladas. Como Tina enfatiza:
Se me ha ido diciendo cómo debo de ser y cómo no debo de ser. Si tengo un encuentro, dos, cinco o diez; con uno o dos o con tres, sobre todo. Y eso […] me ha perseguido a través de la palabra “puta”, y en eso, yo también soy puta. Las trabajadoras sexuales han crecido en la misma sociedad que nosotras y que todas las personas, [énfasis] así que cuando eran niñas, cuando fueron adolescentes, también les dijeron: “tienes que protegerte de que alguien te llame ‘puta’ [ríe]. Y tienes que tener tu sexualidad orientada por aquí. No te salgas de este caminito, porque si te sales de este caminito, te van a perseguir” (Tina, activista no trabajadora sexual).
Sin embargo, a pesar de que las trabajadoras sexuales son mujeres que han sido criadas bajo el mismo sistema patriarcal, cuestionan el orden sexual hegemónico. Como dice Tina, rompen con esos ideales que hemos interiorizado, asimismo lo han observado Zapata y Pujal (2023) en su investigación. El activismo de muchas trabajadoras sexuales ha implicado una resignificación del término “puta”, a manera de una reapropiación feminista queer, mediante la cual, lo que lo hacía estigma, se transforma en un reclamo activista y de reivindicación de derechos colectivos. Sánchez (2002) también lo ha identificado así. Conxa explica cómo se ha apropiado el término: “Yo soy prostituta, yo soy puta. Para mí, puta es una palabra muy fuerte, muy empoderante, muy… nadie puede hacerte daño con la palabra puta si tú sabes que eres una puta y lo tienes interiorizado” (Conxa, líder del sindicato Otras).
Esta resignificación implica, incluso, convertir el estigma en una fuente de dignidad y resistencia, como podemos identificar en la narración de Nimfa, una trabajadora sexual trans, callejera y activista, quien entiende que el trabajo sexual permite cierta autonomía como sujeto que el matrimonio, como relación de dependencia sexual patriarcal reconocida como válida, no lo permite:
Para estar allí y vernos en esa situación, pero luego, cuando te pagan por una cosa que te han enseñado a dar gratis —ojo, mucho ojo, que aquí no quiero romantizar nada, que no se me vaya a malinterpretar que estoy romantizando—, te das cuenta de que estas cosas que estoy haciendo siempre las he hecho, y el querer agradar, el querer que le guste lo que hago a esta persona para que otro día me vuelva a llamar, y simplemente por el hecho de querer gustar cuando en realidad recibes una compensación económica por ello y te lo agradecen. Te pones a pensar en cuántas veces te has puesto a hacer esas mismas cosas y ni siquiera se lo han merecido, y luego con ese dinero sabes de que puedes ir a comprar lo que te apetezca, desde un buen chuletón, sin ofender a quién sea… aquí este vegano. O sea, pero el poder comprarte la comida que quieres comer y este otro, creo que allí está la dignidad (Nimfa, activista, trabajadora sexual trans de calle y del sindicato Otras).
Según Nimfa, el estigma podría originarse en la sanción que impone el sistema patriarcal cuando las mujeres reciben algo a cambio de una actividad en la que negocian sus intereses, ya que la expectativa es que realicen esa actividad gratuitamente en el marco de la economía heterosexual matrimonial patriarcal. El mandato moral implícito establece que el sexo debe ser siempre gratuito, y su transgresión es penalizada. En este sentido, cuando una mujer desafía este imperativo y obtiene una compensación monetaria por una actividad en la que participa activamente y de manera autónoma en la negociación, al establecer precios y límites, en lugar de ofrecerlo sin retribución, es objeto de castigo social.
Dolores Juliano (2005) compara los sectores laborales altamente feminizados, como la limpieza y el trabajo sexual. Señala que la limpieza, si bien resulta menos rentable económicamente, permite mantener la “dignidad”. Por el contrario, quienes ejercen el trabajo sexual, si bien reciben una compensación monetaria mayor, son avergonzadas y estigmatizadas.
Trabajadoras sexuales trans y migrantes
La perspectiva interseccional del trabajo sexual (Crenshaw, 1991) permite comprender la influencia de múltiples factoresen su configuración, como el género, la etnia y la clase. También ayuda a desmontar el prejuicio que asocia exclusivamente el trabajo sexual con mujeres cisgénero y blancas. En realidad, el ejercicio de esta actividad incluye:
Personas no binarias, lgbtq, migrantes y trabajadoras. Apoyar los derechos de las trabajadoras sexuales significa comprender la diversidad y complejidad de nuestras vidas e involucrar a trabajadoras sexuales de diversas comunidades en la toma de decisiones, la formulación de políticas y los debates (ICRSE, 2020).
Si bien las trabajadoras sexuales cisgénero enfrentan un fuerte estigma, quienes son trans viven una doble estigmatización, ya que no sólo desafían los roles de género tradicionales, sino también el sistema binario. Esto las expone a una violencia interseccional particular, como lo relata Yolanda:
Mujeres trans, migrantes, lo que sufrimos en los países donde emigramos, es a veces que prefieres regresar al infierno donde estabas, porque el infierno donde has venido es peor aún. Entonces, es muy complejo, porque se viven un montón de situaciones adversas: odios institucionalizados, una población
… que te margina más por otros ejes, porque eso se llama violencia interseccional …, recibes de todo por ser una mujer trans …, por ser un mujer trans migrante, por ser una mujer después de los 40, por ser una mujer… (Yolanda, activista por los derechos trans, asociación Acathi).
Yolanda es una mujer trans y migrante, proviene de un país latinoamericano que prohíbe la homosexualidad y la transexualidad, lo cual añade una triple estigmatización: trans, trabajadora sexual y migrante.
Muchas de ellas han escapado de sus países de origen debido a que en éstos es ilegal realizar la transición y, como relataron en una reunión de apoyo (etnografía focal en Amigos de Fundapica), se someten a procedimientos peligrosos para poder obtener las cirugías que necesitan y desean. Algunas de ellas se han sometido a operaciones en una granja, realizadas por un granjero sin formación médica; otras recibieron las hormonas que necesitaban, aunque tenían efectos secundarios peligrosos, a través de mafias que operaban en su territorio.
Una de las principales diferencias entre las trabajadoras sexuales cis y las trans en relación con el estigma radica en que para las segundas el estigma comienza desde la infancia. Yolanda está profundamente familiarizada con estas historias de sufrimiento: “Bueno yo creo que el estigma que existe a nivel social [hacia] las mujeres trans es muy marcado y existe en el comienzo. Antes, incluso, de definirte realmente como una mujer trans ya tienes estigma” (Yolanda, activista por los derechos trans, asociación Acathi).
Su testimonio evidencia que, desde una edad temprana, muchas mujeres trans perciben que no encajan en el mundo, ya que no se identifican con el rol de género impuesto según sus genitales en una sociedad binaria. Este desencuentro con los mandatos binarios de género implica una exposición temprana a diversas formas de coacción y coerción de orden sexual, las cuales impactan profundamente a las personas en sus vidas. Desde la infancia, enfrentan la interiorización del estigma asociado al desafío de las normas sexuales, lo que refuerza un futuro casi inevitable de trabajo sexual, hasta el punto de que, hasta hace poco, eran dos categorías prácticamente equivalentes. Yolanda enfatiza esta realidad:
Yo creo que, bien, no sé si se culpabiliza, yo creo que se le estereotipa. Sí, porque yo creo que la mujer cis, generalmente, si se dedica a la prostitución, perdón, al comercio sexual, a veces no se entiende las circunstancias por la cual cayó ella a eso. Pero en cuanto a las mujeres trans, automáticamente, “¡Ah!, es trans, seguramente va a ejercer la prostitución”, ¿sabes? “Seguro va a ejercer el comercio sexual” (Yolanda, activista por los derechos trans, asociación Acathi).
Estos imaginarios y expresiones funcionan como una forma de menosprecio, se convierten casi en una profecía de autocumplimiento al asociar la identidad trans con el trabajo sexual. Esto ocurre debido a la exclusión sistemática que enfrentan las mujeres trans en el mundo laboral convencional en comparación con las mujeres cis, simplemente por ser trans.
La historia de Kylie, una trabajadora sexual trans de calle, que llegó a Barcelona hace dos años y ejerce su actividad durante las noches en el barrio del Camp Nou —una zona de Barcelona donde muchas trabajadoras sexuales trans desarrollan su labor—, ilustra esta realidad:
Yo, por lo menos en Colombia, tenía mi propia peluquería. El motivo por el cual la tuve [fue] porque nunca me dieron trabajo en ningún lado por ser trans en Colombia, ¿no? Con la pandemia tuve que [inaudible], ocho años le di la oportunidad a muchas chicas, pues que uno sabe qué necesidad, y les di la oportunidad de trabajar allí conmigo y todo, eso lo hice yo. Con la pandemia yo cierro [la] peluquería y pues […] sobreviví un año completo con lo que yo tenía ahorrado, entonces me operé los senos y eso, en esa pandemia. Este… después, como ya me estaba quedando sin dinero, me fui a pedir [trabajo] en unas peluquerías, y en ninguna peluquería, no les importaba que fuera temporada ni nada, y siempre ni nada. Nunca me dieron trabajo, nunca (Kylie, trabajadora sexual trans de calle).
Paradójicamente, a medida que las mujeres trans han logrado acceder a otras actividades laborales, el discurso transfóbico y excluyente ha incrementado. Este discruso insiste en presentarlas como hombres encubiertos que roban el empleo y los méritos. Estas concepciones transfóbicas parecen tolerar la presencia de personas trans únicamente en espacios estigmatizados, mientras que su integración en otros ámbitos es vista como una amenaza, pues se considera que llevarían consigo el estigma y, por lo tanto, degradarían los espacios normativos del binarismo sexual.
Durante la etnografía focal en la asociación Amigos de Fundapica, las trabajadoras sexuales trans, en su mayoría migrantes, expresaron la falta de derechos que enfrentaban debido a la exclusión transfóbica del mercado laboral. No podían abrir cuentas bancarias, contribuir a la seguridad social, planificar su pensión ni pagar el alquiler, entre otras dificultades. Su única opción para subsistir era el uso exclusivo de dinero en efectivo, lo que profundizaba el estigma y la marginación social. Al tratarse del principal medio de acceso al ejercicio de sus derechos y responsabilidades, la exclusión
laboral impide que estas mujeres puedan satisfacer sus necesidades, contribuir al bien común, desarrollar sus potencialidades y ejercer plenamente sus derechos, lo que las deja fuera del estado de bienestar (Sánchez, 2022; Juliano, 2005).
Desde esta perspectiva, el sufrimiento psíquico, relacionado o no con el consumo de drogas, suele presentarse como la causa de que se dediquen al trabajo sexual, desde un enfoque psicopatológico. Sin embargo, se omite que estas problemáticas, especialmente intensificadas durante Covid-19 (Albertín y Cortés, 2022), son consecuencia de no poder trabajar ni disponer de ayuda gubernamental para subsistir. Daniela, extrabajadora sexual y activista trans que hasta hace poco vivió la misma realidad que muchas de estas mujeres, nos dice:
Nosotros venimos con una coraza y un problema psicosocial, si puedo decir, porque queremos que nos integren, pero no que nos integren realmente, porque nos sentimos como con miedo escénico que la gente “ay puta”, que la gente sepa la verdad de la realidad; pero tú puedes estar muerta de hambre, como se dice, necesitada, pero su ni valor ni principio es la… su… rabia interna no le permite a que pida ayuda, no la deja (Daniela, extrabajadora sexual y activista por los derechos trans, fundadora de la asociación Amigos de Fundapica).
Por esta razón, explica Daniela, ha decidido dedicarse al activismo, con el propósito de brindar ayuda a quienes, como ella, han enfrentado la exclusión y el rechazo social. Su labor busca fomentar la conciencia colectiva y el apoyo mutuo, en sintonía con lo señalado por Zapata y Pujal (2023). Sin embargo, advierte que muchas ong locales y programas gubernamentales no tratan realmente las causas profundas de la exclusión, sino únicamente sus consecuencias, lo que perpetúa la misma situación. Además, tras la criminalización y el juicio social que han enfrentado, muchas sienten ira hacia la sociedad y prefieren no buscar ayuda en organizaciones “bien intencionadas” debido a los insultos y el sufrimiento que han experimentado.
La exclusión social no sólo afecta el acceso al mundo laboral, sino también las interacciones cotidianas. En la etnografía focal realizada en el Camp Nou, las trabajadoras relatan espontáneamente múltiples experiencias, entre ellas, situaciones de violencia física: “Cuando yo iba pa la casa, así, había un grupo de chavales, así, y empezaban a discriminar y todo esto, y yo me fui y eso, y me agarraron, así, y me tumbaron contra la pared” (Scarlett, trabajadora sexual migrante de calle). O de humillaciones y menosprecio como formas sistémicas de injusticia (ver Fraser, 2007): “A una amiga por allá le echaron agua, así, de un frasco de Coca-Cola, cuando iban pasando, y la mojaron toda, cerveza, lo que tengan” (Amy, trabajadora sexual migrante de calle).
El nivel de estigma contra las trabajadoras sexuales trans se expresa en ataques físicos perpetrados por hombres, pero también por mujeres cis, lo que evidencia la hostilidad estructural que enfrentan. La violencia interseccional que sufren no es un hecho aislado, sino una manifestación de un sistema de exclusión que las empuja constantemente a la marginalidad.
Resistencia y resiliencia
A pesar de enfrentar constantemente el estigma y la discriminación, las trabajadoras sexuales entrevistadas no se presentan como víctimas en sus relatos. Sus narraciones reflejan resistencia y autodefensa: “Hay dominicanos que también son malos y vienen a molestar a los maricos, pero una se defiende. Se quita los tacones si es necesario, porque siempre hay que estar alerta” (Aunty, trabajadora sexual migrante en situación de calle).
Aunty es considerada como la madre5 y, en ese rol, asume la responsabilidad de protegerse a sí misma y a las demás mujeres trans de su grupo. Para algunas de las trabajadoras trans entrevistadas, el cuestionamiento sobre su identidad proviene, en muchos casos, de mujeres transfóbicas que cuestionan su existencia y dudan sistemáticamente de su feminidad:
Yo entiendo que a veces la gente, especialmente las mujeres —porque yo especialmente he recibido más ataques de parte de mujeres que de hombres—, siempre las mujeres cuestionando mi nivel de feminidad, mi nivel de si parezco mujer o no …, son las que más me han autocriticado de acuerdo con mi apariencia (Yolanda, activista por los derechos trans de la asociación Acathi).
Este cuestionamiento sobre la existencia y realidad de las mujeres trans, sean trabajadoras sexuales o no, ha ganado presencia en determinados sectores del feminismo, lo que ha derivado en un activismo transexcluyente que busca limitar algunos derechos políticos y sociales recientemente alcanzados por las personas trans en España y Cataluña. El argumento de esta postura radica en la naturalización del concepto “sexo”, como señala Butler (1990). Yolanda ofrece una crítica muy clara de esta visión:
Entonces por eso te digo yo, es… entender y comprender que la identidad de género ha evolucionado y que ya hay parámetros de identidades y de gustos diferentes a lo que se conocía hace cuarenta, treinta años atrás. Que ya no sólo existe el hombre hetero y ya no sólo existe la mujer hetero cis, que ya vemos otras complejidades en cuanto a género y en cuanto a orientación sexual y que ya existían, lo que pasa es que… bueno, todavía las personas cis genero hetero siguen siendo —lo podríamos llamar— lo común, lo generalizado, y que siempre estos sectores han marginado nuestros sectores, ¿entiendes? Porque nosotros venimos de toda la vida, ¿entiendes? Hemos existido por generaciones y desde que el mundo es mundo (Yolanda, activista por los derechos trans de la asociación Acathi).
Conclusiones
El propósito de este artículo es atender el discurso de las trabajadoras sexuales, observar sus vivencias e intercambiar ideas con ellas para contribuir a la eliminación del estigma que enfrentan. Sus voces y experiencias merecen ser visibilizadas, pues desafían percepciones y prejuicios que las deshumanizan y marginan.
La lucha de las trabajadoras sexuales se centra en desmontar los imaginarios hegemónicos que presentan su labor como una actividad degradante, deconstruir el estigma que enfrentan y asegurar el reconocimiento de sus derechos laborales y sociales. Este estigma no sólo las deshumaniza, sino que también las margina y expone a violencias y abusos, tanto por parte del sistema legal como de la sociedad en general. La demanda de autonomía para definir sus propias necesidades sin tutelaje moral genera tensiones dentro de los movimientos feministas, como hemos visto en los últimos años. Estas tensiones plantean el desafío de definir quiénes son sujetas de los feminismos, quiénes tienen derecho a expresarse y ser escuchadas, y quiénes son reconocidas como actoras legítimas en las luchas feministas.
Como señalan las propias activistas sexuales, la vigilancia, la victimización y la infantilización que ciertos sectores feministas ejercen sobre las trabajadoras sexuales no debilitan el patriarcado, sino que lo refuerzan. Estas prácticas fomentan la persecución y la separación simbólica entre mujeres “buenas” y “malas”, y establece categorías binarias excluyentes de la feminidad: buena/mala, sana/enferma, agente/víctima (Sanders, O’Neill y Pitcher, 2018: 6). Para las entrevistadas, las luchas por los derechos laborales y sociales de las trabajadoras sexuales es una lucha de todas las mujeres.
El análisis de los cambios promovidos por las trabajadoras sexuales permite comprender la transformación de los movimientos de mujeres en su conjunto. Como afirman algunas entrevistadas, la mejora de sus condiciones de existencia impacta directamente en las condiciones de todas las mujeres: “como las transexuales o las prostitutas, cuyos problemas, lejos de tener interés limitado a su grupo de pertenencia, se sitúan objetivamente en posiciones estratégicas para demandar cambios sociales que afectan a todas las mujeres y a la sociedad en general” (Juliano, 2017: 90). Por ello, los derechos de las trabajadoras sexuales no pueden desvincularse de otras luchas por los derechos.
Bibliografía
Agamben, Giorgio (2005). Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. Milano: Einaudi.
Albertín Carbó, Pilar, y Pakita V. Cortés Nicolás (2022). “Trabajo sexual y pandemia Covid-19. Precarias y resistentes”. Universitas (38): 49-73.
Armstrong, Lynzi, y Gillian Abel (ed.) (2022). Trabajo sexual con derechos. Una alternativa de despenalización. Barcelona: Virus Editorial.
Barry, Kathleen (1995). The Prostitution of Sexuality. Nueva York: New York University Press.
Becker, Howard (1963). “Outsiders-Defining Deviance”. En Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, 2-38. Glencoe: Free Press.
Bell, Shannon (1994). Reading, Writing and Rewriting the Prostitute Body. Bloomington: Indiana University Press.
Briz, Mamen (2021). “Un feminismo que defienda los derechos de todas, también de las prostitutas”. En Alianzas rebeldes. Un feminismo más allá de la identidad, coordinado por Clara Serra, Cristina Garaizábal y Laura Macaya, 189-198. Barcelona: Edicions Bellaterra.
Burkhart, Elizabeth (2020). “The Implications of Our Lives: Choice, Agency, and Intersectionality in Prostitution”. Philosophy 18: 35-40.
Butler, Judith (1990). Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity. Nueva York: Routledge, Chapman & Hall.
Camarma, Elvira (2010). “Estudio antropológico en torno a la prostitución”. Cuicuilco 17 (49): 157-179.
Castoriadis, Cornelius (2007). La institución imaginaria de la sociedad. Buenos Aires: Tusquets.
Cegarra, Juan (2012). “Fundamentos teórico-epistemológicos de los imaginarios sociales”. Cinta Moebio (43): 1-13.
Cobo, Rosa (2017). La prostitución en el corazón del capitalismo. Madrid: Los libros de la Catarata.
Crenshaw, Kimberlé (1991). “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color”. Stanford Law Review 43 (6): 1241-1299.
De Beauvoir, Simone (2005). El Segundo Sexo. Madrid: Ediciones Cátedra [1947].
De Miguel, Ana (2015). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. Valencia: Cátedra.
Elias, Norbert (2008 [1970]). Sociología fundamental. Barcelona: Gedisa.
Fraser, Nancy (2007). Iustitia interrupta. Reflexiones críticas desde la posición postsocialista. Bogotá: Siglo Editorial.
Gay, Roxane (2014). Bad Feminist. Nueva York: Harper Perennial.
Gibbs, Graham (2012). El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid: Morata.
Goffman, Erving (2006). Estigma: La identidad deteriorada. México, Distrito Federal: Amorrortu [1963].
International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE) (2020). Global Network of Sex Work Projects. Disponible en enlace (consulta: 5 de junio de 2022).
Juliano, Dolores (2005). “El trabajo sexual en la mira. Polémicas y estereotipos”. Cadernos Pagu (25): 79-106.
Juliano, Dolores (2017). Tomar la palabra: mujer, discursos y silencios. Barcelona: Edicions Bellaterra.
Kavoulakos, Konstantinos (2007). “Cornelius Castoriadis on Social Imaginary and Truth”. Academi (12): 202-212.
Laclau, Ernesto, y Chantal Mouffe (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Madrid: Siglo XXI.
Ledur Alles, Natália (2017). Prostitución y discurso mediático: ¿Dónde están las protagonistas? Barcelona: Editorial Universidad Abierta de Cataluña.
Leigh, Carol (2023). “La invención del trabajo sexual”. Encrucijadas 23 (2): 1-8 [1997].
Millet, Kate (1975). The Prostitution Papers. Nueva York: Harper Collins.
Morcillo, Santiago (2016). “Derivas sociobiológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución”. Espacio Abierto 25 (4): 31-45.
Motterle, Livia (2020). “Somos guapas, somos listas, somos putas feministas: encarnando prácticas disidentes con las Putas Indignadas de Barcelona”. Debate Feminista 60: 154-177.
Núñez Roldán, Fernando (1995). Mujeres públicas. Historia de la prostitución en España. Madrid: Ediciones Temas de Hoy.
Osborne Raquel (1991). Las prostitutas: una voz propia (Crónica de un encuentro). Barcelona: Icaria.
Osborne, Raquel (2004). Trabajador@s del sexo. Derechos, migraciones y tráfico en el siglo XXI. Barcelona: Edicions Bellaterra.
Palencia Villa, Rosa María (2004). “Excluidas y marginales: un alegato a favor de los derechos y la libertad de las mujeres que transgreden la norma patriarcal”. La ventana (20): 390-396.
Pateman, Carole (1988). El contrato sexual. Barcelona: Anthropos.
Pheterson, Gail (1989). A Vindication of the Rights of Whores. Seattle: Seal Press.
Pheterson, Gail (1993). “The Whore Stigma: Female Dishonor and Male Unworthiness”. Duke University Press (37): 39-64.
Pheterson, Gail (2000). El Prisma de la Prostitución. Barcelona: Talasa.
Piscitelli, Adriana (2014). “Gênero, mercado do sexo e migrações: entrevista com Adriana Piscitelli”. Revista PerCursos 15 (28): 398-419.
Platero, Lucas; María Rosón; y Esther Ortega (eds.) (2017). Barbarismos Queer y otras esdrújulas. Barcelona: Edition’s Bellaterra.
Sánchez Perera, Paula (2022). Crítica de la razón Puta. Cartografías del estigma de la prostitución. Madrid: La Oveja Roja.
Sanchis, Emilio (2011). “Prostitución voluntaria o forzada. Una contribución al debate”. Papers 96 (3): 915-936.
Sanders, Teela; Maggie O’Neill; y Jenna Pitcher (2018). Sex Work, Policy & Politics. Londres: Sage Publications.
Smith, Molly, y Juno Mac (2018). Revolting Prostitutes: The Fight for Sex Workers’ Rights. Londres: Verso Books.
Steinem, Gloria (2016). My life on the road. Nueva York: Random House Trade Paperbacks.
Stryker, Susan (2008). Transgender History. Berkeley: Seal Press.
Verd, Joan Miquel, y Carlos Lozares (2016). Introducción a la investigación cualitativa: fases, métodos y técnicas. Madrid: Editorial Síntesis.
Zapata Hincapié, Diana (2025). Una caza de brujas renovada en el siglo xxi. Estigma, trabajo sexual autónomo y feminismos, en el sistema de género colonial. Tesis Doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
Zapata Hincapié, Diana, y Margot Pujal i Llombart (2023). “Mujeres de la vida o Vida de las mujeres: sistema de género colonial, estigma y trabajo sexual”. Quaderns de Psicología 25 (3): 1-24.
Recibido: 15 de octubre de 2024
Aceptado: 5 de mayo de 2025