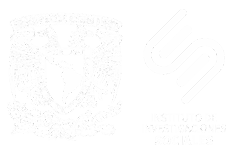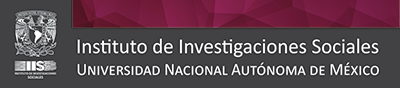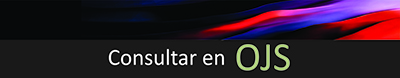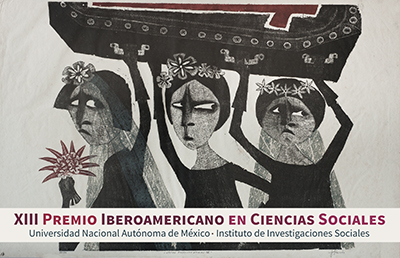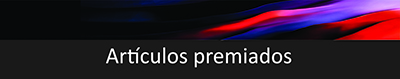Progress and challenges in the study of intragenerational social mobility
Fiorella Mancini*
*Doctora en ciencia social con especialidad en sociología por El Colegio de México. Investigadora titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Temas de especialización: trabajo, mercados laborales, movilidad social intrageneracional y desigualdad social. ORCID: 0000-0002-9945-4015.
Resumen: El objetivo del artículo es presentar un análisis exegético de las diversas etapas que han atravesado los estudios sobre movilidad social intrageneracional para dar cuenta de los avances y desafíos actuales en el campo, tanto en términos teóricos como metodológicos. Se reconocen tres grandes momentos: los estudios pioneros hasta finales de la década de los sesenta, la consolidación del campo a finales del siglo XX y los estudios contemporáneos desde inicios del siglo XXI hasta la actualidad. Se concluye con una reflexión sobre los límites y desafíos del campo desde América Latina.
Palabras clave: movilidad social, trayectorias laborales, clases sociales.
Abstract: This article offers an exegetical analysis of the different stages in the study of intragenerational social mobility, with the aim of addressing contemporary advancements and challenges, both in theoretical and methodological terms. Three key phases are identified: foundational studies conducted up to the late 1960s, consolidation of the field during the latter part of the twentieth century and contemporary research from the early twenty-first century to the present. It concludes by reflecting on the limitations and challenges faced by the field within the Latin American context.
Key words: social mobility, labor trajectories, social class.
Existe un consenso en la sociología contemporánea sobre la importancia cada vez mayor de articular el análisis de la movilidad social intergeneracional (MS) con los cambios y las transiciones ocupacionales que experimentan las personas a lo largo de su curso de vida (Barone, Lucchini y Schizzerotto, 2011). Esta insistencia responde a una tendencia disciplinaria tradicional que ha estudiado estos procesos de manera relativamente aislada, no sólo empírica, sino, sobre todo, teóricamente (Blossfeld, 1986; Mayer y Carroll, 1987).
En términos generales, se reconoce que si bien se trata de procesos analíticamente diferentes, la MS entre padres e hijos, las condiciones de entrada al mercado de trabajo y la clase social de destino hacia el final de las trayectorias laborales son eventos que están profundamente relacionados en la vida de las personas (Impicciatore y Panichella, 2019).
La MS, a grandes rasgos, es un indicador del grado de apertura de una sociedad hacia formas más igualitarias de reproducción social, en la medida que relaciona la posición social del padre (a una determinada edad) con la posición social del hijo (también a una determinada edad). Sin embargo, la posición social de un individuo no es fija en el tiempo y depende, en buena parte, de las posibilidades de movilidad social que haya tenido a lo largo de su vida (Sørensen, 1975). Por lo tanto, el papel de la movilidad social intrageneracional (MSI) es fundamental para comprender la reproducción de las desigualdades sociales y la propia complejidad de la estratificación social (Passaretta et al., 2018).
Los estudios sobre MSI han sido menos frecuentes debido tanto a desafíos teóricos como a la disponibilidad de datos longitudinales (Passaretta et al., 2018). Esta relativa escasez ha resultado en la carencia de un cuerpo teórico sistemático, donde predominan más hipótesis que teorías consolidadas debido, sobre todo, a la confusión que prevalece entre movilidad laboral y de clase.1 Como bien lo indica Matthew Snipp (1985), se sabe poco sobre los límites estructurales que influyen en los cambios sociales dentro de una misma generación.
En este contexto, la MSI, entendida como el producto de cambios de posiciones sociales a lo largo de la vida, es un campo de interés creciente en la sociología actual que ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, tanto en las metodologías empleadas como en las principales preocupaciones analíticas.
Los supuestos básicos que perduran desde mediados del siglo XX sobre la MSI indican que: 1. Las clases sociales están directamente relacionadas con los empleos de las personas, 2. La MSI depende de factores individuales y estructurales, 3. La educación y el origen social ejercen un rol central en las oportunidades de movilidad ascendente, y 4. La edad es una variable fundamental en la estratificación social en la medida que para ejercer cualquier tipo de movimiento (ascendente o descente) se necesita tiempo transcurrido en el curso de vida.
Un aspecto clave en los estudios sobre la MSI es que el modelo de referencia de movilidad intergeneracional perfecta (independencia entre la categoría profesional del hijo y del padre) no aplica adecuadamente a la movilidad intrageneracional. Esto es, no se esperaría independencia absoluta entre el primer empleo y el actual, sino que la movilidad a lo largo de la vida dependería profundamente del primero, aunque con efectos que disminuyen en el tiempo, a medida que entran en juego otros factores (Goodman, 1979). Varias investigaciones han demostrado que, en diferentes contextos, la MSI tiene un efecto estacionario (o decreciente) en un punto determinado de la vida que se conoce como madurez ocupacional (Goldthorpe, 1987). Este efecto se traduce en múltiples movimientos al inicio de las trayectorias (cuando se cuenta casi exclusivamente con el nivel educativo y el origen social como factor de posicionamiento) y, más tarde, en movimientos decrecientes que se terminan estabilizando alrededor de los cuarenta años, cuando educación y origen social dejan de ser centrales y comienzan a contar otros recursos, como la experiencia adquirida a través de los años (Fuller, 2008; Warren, Hauser y Sheridan, 2002).
Con estas premisas, este artículo se propone realizar un análisis exegético de las distintas etapas por las que ha atravesado el estudio de la MSI desde la perspectiva sociológica, con el objetivo de identificar los avances y desafíos actuales del campo. Con fines estrictamente heurísticos, se distinguen tres grandes momentos en su desarrollo: 1. Las investigaciones pioneras hasta finales de la década de los sesenta, 2. La consolidación del campo hacia fines del siglo XX, y 3. Los estudios contemporáneos desde comienzos del siglo XXI. En cada sección se abordan las principales preguntas de investigación, los debates teórico-metodológicos y los hallazgos característicos de cada etapa. Finalmente, se ofrece una reflexión sobre los desafíos y límites del campo desde América Latina.
Los estudios pioneros sobre MSI
Los primeros estudios sobre MSI surgieron en la primera mitad del siglo XX, especialmente en Estados Unidos, con el objetivo de identificar patrones y determinantes de los cambios ocupacionales. Utilizando encuestas, registros administrativos o historias de vida, estas investigaciones buscaban comprender cómo factores como el origen social, el género, la educación o el contexto económico influían en las trayectorias laborales (Savickas, 2002). En esta etapa inicial, los datos provenían, principalmente, de proyectos de investigación específicos, sin una estandarización clara ni una integración sistemática.
Las principales preguntas de investigación giraban en torno al origen social de los trabajadores, las características sociales que distinguían a cada grupo ocupacional, los cambios en los estilos de vida asociados a los cambios en las trayectorias y los procesos de adaptación de los trabajadores a estas transformaciones (Savickas, 2002).
Uno de los estudios pioneros fue el de Davidson y Anderson (1937), que exploraron desde el análisis de secuencias la movilidad social vertical de 1 200 trabajadores varones en California y encontraron que la inmovilidad estructural de sus trayectorias estaba influida por factores como la herencia de la propiedad, las diferencias de ingresos profesionales y la diversidad de culturas laborales.
Por su parte, Donal Super (1954) introdujo el concepto “carreras profesionales”, definido como la secuencia de empleos ocupados a lo largo de la vida, y planteó la pregunta acerca de si estas carreras progresan y mejoran de manera ordenada y en etapas secuenciales dentro de una ocupación o en una organización determinada.
William Form y Delbert Miller (1949), quienes acuñaron el término “patrón de carreras ocupacionales” para describir la secuencia y duración de las posiciones en el trabajo, clasificaron retrospectivamente historias laborales masculinas para analizar su continuidad y estabilidad a lo largo de la vida. Basados en el trabajo de Pitirim Sorokin (1927), encontraron que la mayor estabilidad de las trayectorias se asocia con trabajadores de cuello blanco, mientras que la inestabilidad con trabajadores semicalificados y del servicio doméstico. Además de la movilidad ocupacional, estos autores se preocuparon por el tiempo que les llevaba a los trabajadores alcanzar empleos estables. Uno de los mayores hallazgos de esta investigación es que las trayectorias laborales tienen una fuerte tendencia hacia la “coherencia laboral”: las personas no vagan sin rumbo o accidentalmente de una posición social a otra en ninguna etapa de sus carreras, aunque “vayan dando tumbos” de un trabajo a otro.
En esta misma línea, Lloyd Reynolds (1951), al estudiar a trabajadores manuales en los años cuarenta, introdujo el término job shopping para describir la alta movilidad durante los primeros años de inserción laboral; y Herbert Parnes (1954), al revisar los estudios disponibles de la época, concluyó que los cambios de empleo rara vez suponían mejoras salariales. Además, fue uno de los primeros en identificar el concepto de madurez ocupacional: una etapa del curso de vida en la que los cambios ocupacionales, por factores institucionales o individuales, se vuelven menos frecuentes.
Estas investigaciones tempranas han sido criticadas fundamentalmente por centrarse más en las diferencias intraindividuales que en las interindividuales, privilegiando una mirada diacrónica pero individualista de la movilidad social (Jepsen y Choudhuri, 2001).
El enfoque del logro ocupacional desarrollado por Peter Blau y Otis Duncan (1967) marcó el cierre de esta primera etapa. Estos autores demostraron que la movilidad ascendente dependía no sólo de la edad, sino también de factores como el origen social de los padres, el nivel educativo y la calidad del primer empleo. Este trabajo fue decisivo en la consolidación del campo y sirvió de base para el posterior modelo de Wisconsin (Sewell, Haller y Portes, 1969), centrado en factores psicosociales del logro ocupacional.
Con el tiempo, el modelo de Blau y Duncan recibió críticas sustantivas. Una de éstas fue la llamada “tesis de la agregación”, que denuncia el uso de categorías de clase demasiado amplias que ocultan la diversidad interna del mercado de trabajo (Snipp, 1985). Otra crítica clave, formulada por Hans-Peter Blossfeld (1986), cuestiona su carácter estático al no incorporar los cambios en la estructura productiva ni las condiciones sociales que afectan el acceso a determinadas posiciones. Aage Sørensen (1975) y Maarten van Ham (2003) también señalaron que este enfoque asume, erróneamente, que los empleos están disponibles para todos aquellos que cuentan con los recursos necesarios, ignorando las barreras estructurales y organizacionales que restringen el ascenso social.
La consolidación e institucionalización del campo de la MSI
A partir de la década de los setenta, los estudios sobre MSI amplían su alcance y complejidad. Las preguntas centrales de esta etapa se orientan a comprender la evolución de los patrones de movilidad a lo largo del tiempo, el impacto de los cambios estructurales en el mercado laboral y el rol de los eventos vitales y las transiciones familiares en las dinámicas de movilidad. Metodológicamente, esta fase se caracteriza por el uso de modelos estadísticos sofisticados que van más allá de las tradicionales tablas de movilidad e incorporan un estudio más amplio de trayectorias laborales. Este momento de consolidación puede sintetizarse en tres grandes aportes: a) La incorporación de teorías económicas para explicar los movimientos sociales en el mercado de trabajo, b) El desarrollo y fortalecimiento de enfoques sociológicos centrados en el análisis de clases, y c) La mejora sustancial en la disponibilidad de datos y en las herramientas metodológicas para el análisis de información longitudinal.
Aportes desde la economía: decisiones, oportunidades y estructura
Las teorías económicas desarrolladas en esta etapa abordan la MSI a partir de supuestos que subyacen a la búsqueda de empleo y el emparejamiento de los trabajadores con los puestos de trabajo: ¿Por qué una persona accede, cambia o pierde un trabajo? Estos supuestos se vinculan, a su vez, con una pregunta clásica de la microsociología: ¿Cómo toman las personas la decisión de cambiar o permanecer en un puesto, empresa u ocupación, y cómo sus preferencias interactúan (empatan) con la demanda laboral? Para esto, se parte del axioma de que la movilidad está determinada, en parte, por la estructura social (White, 1970), lo que implica la coexistencia de condicionantes individuales y estructurales. En consecuencia, la movilidad es también un proceso relacional donde el movimiento de unos incide en las oportunidades de otros (Sørensen, 1975). En los estudios sobre MSI, tal como lo demuestra Harrison White (1970), el supuesto sobre la independencia de los movimientos sociales se vuelve difícil de sostener: en organizaciones con escasas vacantes y alta competencia interna, el movimiento de uno depende del movimiento de otros individuos.
Oferta laboral: capital humano y modelos de emparejamiento
La teoría del logro de estatus centró su análisis en variables como la educación y la posición del padre. Esta teoría, como se adelantó, fue criticada, entre otras cosas, por ignorar las barreras estructurales que afectan el acceso a determinadas posiciones sociales y, por ende, a la movilidad social (Sørensen, 1975).
Frente a este vacío, una de las teorías más utilizadas para entender la movilidad social desde una perspectiva distinta a la del logro ocupacional es la del capital humano (Becker, 1975), que propone que el rendimiento de un trabajador refleja la productividad derivada de la inversión en educación y en la propia experiencia. El potencial de esta teoría ha sido tan ampliamente diseminado que algunos autores sugieren que las credenciales educativas han sustituido a la clase social como principal factor de movilidad ascendente (Findlay et al., 2009). Además, esta teoría concibe el proceso de emparejamiento como una acumulación progresiva de experiencia donde los trabajadores van determinando, racionalmente, sus ventajas comparativas con el resto de la oferta laboral (Van Ham, 2003).
La gran crítica a la teoría del capital humano es que asume, por un lado, información perfecta tanto por parte de empleados como de empleadores y, por otro, que las oportunidades de empleo se distribuyen equitativamente en el mercado laboral.
Frente a esto, Robert Topel y Michael Ward (1992) proponen modelos no conductuales, donde las diferencias entre quienes cambian de empleo y quienes permanecen se explican, en parte, por otro tipo de factores, como, por ejemplo, la duración en un determinado puesto. En general, quienes tienen menor antigüedad cambian más rápidamente de trabajo, pero también enfrentan mayores dificultades para lograr un emparejamiento óptimo. Esta especie de círculo vicioso (a mayores cambios, menores emparejamientos óptimos) limita seriamente las posibilidades de la MSI.
En cualquier caso, la promoción profesional no depende sólo de méritos individuales, sino también de una estructura de oportunidades que ofrezca puestos mejores, disponibles y accesibles: una dimensión clave abordada por las teorías económicas centradas en la demanda laboral.
Demanda laboral: la importancia de la estructura de oportunidades
Una de las teorías más influyentes centradas en la demanda laboral es la de la competencia por vacantes (Sørensen, 1975). Desde esta perspectiva, el acceso a mejores empleos depende más de la disponibilidad de vacantes que de la acumulación individual de recursos. Los trabajadores, actuando racionalmente, sólo abandonan sus puestos cuando encuentran una mejor opción disponible; por lo tanto, el motor de las probabilidades de MSI es la creación de vacantes, más que el capital humano o los cambios en la acumulación de recursos individuales.
En este marco, la movilidad descendente sería excepcional, ya que los trabajadores sólo se desplazarían hacia empleos que perciben como mejores. La MSI ascendente resulta así de la interacción entre oportunidades disponibles y capacidades individuales para aprovecharlas. Como señala White (1970), sin vacantes disponibles no hay movilidad posible, incluso si los recursos personales aumentaran. En cambio, si una vacante existiera, podría accederse o promoverse a ésta sin necesidad de haber acumulado nuevos recursos personales.
A pesar de la importancia que le otorga la teoría de la competencia por vacantes a la estructura de oportunidades, una de las principales críticas sociológicas a este modelo es su escasa consideración sobre los cambios estructurales en el mercado laboral y cómo influyen éstos en las oportunidades de empleo a lo largo del tiempo. Frente a esto, Hans-Peter Blossfeld (1986) propone un enfoque más dinámico que incorpora los posibles efectos de la modernización y la precarización laboral sobre las oportunidades de empleo. Su propuesta destaca la necesidad de comprender la dependencia temporal de la MSI respecto a los cambios en la estructura del mercado de trabajo, más allá de las condiciones transversales vinculadas al estatus, el emparejamiento o la disponibilidad de vacantes. En este sentido, la perspectiva de Blossfeld no contradice el enfoque desde la demanda, sino que representa su desarrollo (socio)lógico: los cambios en el mercado laboral afectan la estructura de oportunidades y éstos, a su vez, inciden directamente sobre la movilidad social.
Un enfoque dinámico: la temporalidad en la MSI
Para Blossfeld (1986), la MSI está profundamente determinada por la dimensión temporal. En su modelo, este fenómeno depende de tres aspectos clave: el tiempo transcurrido en la fuerza laboral, el momento histórico de entrada al mercado de trabajo y la etapa actual de la trayectoria profesional. A partir de datos longitudinales de varones alemanes pertenecientes a distintas cohortes y series temporales sobre el desarrollo socioeconómico, Blossfeld (1986) actualiza las explicaciones sobre la MSI. A diferencia de los enfoques que separan oferta y demanda, su propuesta destaca que la interacción entre ambas está mediada por la temporalidad de los eventos. La principal crítica que formula el autor a partir de estas investigaciones es que muchos estudios han tratado los factores estructurales del mercado laboral como constantes en el tiempo, sin atender sus transformaciones históricas. En consecuencia, plantea una serie de hipótesis que explican cómo los procesos de modernización y las fluctuaciones en la demanda laboral afectan las oportunidades de movilidad ascendente. Para esto, distingue analíticamente los efectos de cohorte, curso de vida y periodo, aportando una mirada más dinámica (también sociodemográfica) y contextualizada al análisis de la MSI.
Teorías sociológicas: movilidad y conformación de clase
A partir de mediados de los años setenta emergen nuevas perspectivas sociológicas que enriquecen el análisis de la MSI. Mientras la sociología industrial (y la perspectiva estructural-funcionalista) planteaba una tendencia hacia el ascenso de las clases bajas, basada en la tesis de la modernización, la sociología marxista pronosticaba una creciente pauperización de los puestos de trabajo y un decenso social generalizado. Otras corrientes sugerían una polarización social: algunos trabajadores quedarían rezagados (obsoletos) por el avance tecnológico, mientras que otros deberían diversificar sus habilidades para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral (Blossfeld, 1986).
Al mismo tiempo, desde una óptica macrosociológica (estructural), comienza a desarrollarse el análisis de clase como una herramienta para comprender los movimientos profesionales a lo largo de la vida. El paso del análisis de ocupaciones/profesiones al de clases sociales significó un cambio fundamental —aún debatido— en los estudios de movilidad. Las principales preguntas que intentan responder estas investigaciones guardan relación con las posibilidades de cambios en las posiciones sociales institucionalizadas en el mercado de trabajo (más allá de los cambios de empleo): ¿Qué clases protegen a sus miembros del mercado laboral y cuáles los exponen? ¿Qué clases ofrecen pasajes de movilidad ascendente? ¿Cuántos cambios de trabajo se requieren para llegar a una determinada clase social ascendente? ¿Cuántas clases sociales “soporta” una persona a lo largo de la vida? ¿Cómo afectan los cambios de clase a las experiencias sociales de los trabajadores? (Mayer y Carroll, 1987).
Desde la sociología estructural pueden distinguirse tres enfoques sobre la relación entre clase y movilidad social. El primero, de raíz marxista, considera que la estructura social es producto de la movilidad. Altas tasas de movilidad generan transformaciones en la estructura de clases: por ejemplo, si un pequeño propietario sufre un desclasamiento y pasa a formar parte de la clase trabajadora, no sólo experimenta una movilidad descendente, sino que contribuye a la reconfiguración de la estructura de clases (Parkin, 1979; Snipp, 1985). En cuanto tal, la movilidad es un componente de la formación de clases sociales.
Una segunda posición, también marxista, sostiene que la movilidad social no modifica la estructura de clases, no es un componente de su formación, sino que esta estructura se mantiene estable más allá del movimiento de sus miembros. Se trata del célebre ejemplo del “hotel siempre lleno” (Mayer y Carroll, 1987): aunque cambien los ocupantes, la estructura permanece.
Ambas posturas coinciden en que en las sociedades posindustriales la movilidad de clase requiere más cambios de empleo que en el pasado: los trabajadores necesitan muchos o varios cambios de empleo para lograr un cambio (ascendente) de posición social. Además, la probabilidad de cambiar de clase a lo largo de la vida depende del nivel ya alcanzado: a mayor logro actual, menor movilidad posterior. En consecuencia, las tasas de MSI tienden a estabilizarse con el tiempo: el nivel logrado en la madurez ocupacional representa, generalmente, el nivel más alto de posición social que una persona puede obtener y mantener durante el resto de su trayectoria.
En paralelo a los enfoques neomarxistas, se consolidan las teorías neoweberianas que entienden las clases como procesos de cierre social (Parkin, 1979) en los que determinados grupos restringen el acceso a los recursos y las oportunidades a un círculo limitado de elegibles para maximizar sus recompensas, generando, así, desigualdades estructurales. De este modo, las desigualdades se producen cuando un grupo aparta sistemáticamente a otro de recursos sociales valiosos mediante estrategias concretas de exclusión social. El cierre social implica una monopolización de las calificaciones y oportunidades que limita la movilidad de otros grupos. En este contexto, las barreras de clase inhiben el libre tránsito entre roles ocupacionales y esto impide lograr movimientos importantes a lo largo de la vida. Por eso, para las teorías neoweberianas, la gran característica de las sociedades contemporáneas en materia de estratificación social es el predominio y la reproducción de la herencia social. Las fronteras de clase inhiben el libre flujo de trabajadores que si bien se mueven entre roles ocupacionales diferentes, no necesariamente experimentan un cambio de posición social.
La MSI de clase es, en efecto, un campo fértil para estudiar la rigidez de la estructura de clases, ya que presenta una mayor inercia ocupacional y menos traslados “de larga distancia” que la movilidad intergeneracional (Snipp, 1985). Es decir, es más fácil observar cambios de clase entre una generación y otra que a lo largo de una sola vida, entre otras cosas porque hay menos factores intervinientes entre el primer empleo y el actual que puedan alterar las circunstancias de origen. En definitiva, se espera que la movilidad intrageneracional sea menor a la movilidad intergeneracional porque las barreras de clase tienen una influencia mayor a lo largo de una vida que entre generaciones y porque la rigidez de la estructura social también tiene más peso. Además, como bien lo muestran Antonio Schizzerotto y Sonia Marzadro (2008) y Roberto Impicciatore y Nazareno Panichella (2019), los hijos pueden diferir bastante de sus padres, pero, en general, tienen menos oportunidad de cambiar sus características individuales a lo largo de la vida.
Una tercera perspectiva que surge en esta época es la tesis de la racionalización, asociada a los cambios posindustriales. Desde la llamada visión optimista, Daniel Bell (1973) sostiene que una sociedad basada en la información y la automatización del trabajo produciría mejoras generalizadas en las condiciones laborales y una distribución más equitativa de los puestos de trabajo. En contraste, Harry Braverman (1970) argumenta que el trabajo moderno estaría cada vez más racionalizado, controlado y fragmentado, lo que conduciría a una degradación generalizada de la mano de obra, incluso con el crecimiento del sector servicios. John Goldthorpe y Clive Payne (1986) señalan que estas tesis deberían verificarse en las tendencias actuales de la MSI: si mejora la calidad del empleo, debería aumentar la movilidad ascendente; si predomina la degradación, se incrementaría la movilidad descendente hacia clases manuales.
La teoría de la degradación no implica necesariamente un cambio en la distribución de clases, sino una transformación de la naturaleza y el contenido del trabajo dentro de las clases existentes, algo que supondría una pauperización o precarización de las condiciones laborales, de manera generalizada, en toda la estructura social. En este sentido, lo relevante no es el tránsito entre clases, sino las condiciones laborales dentro de cada una. Un ejemplo paradigmático de esto es la expansión de empleos administrativos con tareas rutinarias y poco calificadas en la clase de servicios (Goldthorpe y Payne, 1986).
Una de las principales implicaciones de esta tesis es que las clases se han diferenciado internamente por el tipo de empleo; es decir, ha cambiado más la movilidad laboral dentro de las clases que el tránsito entre una clase y otra. Esta conclusión, aún en debate, supone relativizar no sólo el rendimiento del concepto de clase social (su alcance explicativo), sino la propia centralidad del análisis de clases para comprender la MSI contemporánea.
El desarrollo metodológico en los estudios de la MSI
A la par del desarrollo teórico que se generó durante esta segunda etapa, se desplegaron importantes avances metodológicos. Estos avances se apoyaron en encuestas más estructuradas, tanto nacionales como de departamentos de estadística oficiales. Los modelos loglineales, a partir de dos puntos de observación (origen y destino), fueron clave, especialmente para el análisis de los determinantes de la movilidad. Estas encuestas, diseñadas para fines más amplios, junto con proyectos específicos, proporcionaron datos fundamentales para entender los patrones del momento.2
Desde los primeros estudios y las iniciales tablas de movilidad origen-destino, los métodos estadísticos no han dejado de crecer, diversificarse y, sobre todo, sofisticarse. Uno de los primeros avances fue el modelo (causal) markoviano utilizado por Sørensen (1975) para analizar la interacción entre características estructurales e individuales, donde la movilidad se concibe como un proceso que se desarrolla en etapas diferenciadas: los individuos pasan cierto tiempo en un puesto de trabajo y luego se trasladan a otro. La principal crítica a esta aproximación es el supuesto de que los cambios de trabajo se producen de manera constante en el tiempo y son idénticos para todos los individuos (Blossfeld, 1986).
Como alternativa al análisis de Markov, se desarrollan modelos multiplicativos (Goodman, 1979) que permiten estimar los efectos del origen social y la educación, así como describir ciertas caraterísticas particulares de la movilidad: la detección del nivel de herencia (es decir, los niveles de inmovilidad o persistencia en una determinada clase), los montos de movilidad social general, tanto ascendente como descendente, y los efectos de ciertas barreras a la movilidad (Snipp, 1985).
A partir de la década de los ochenta (junto a una mejora superlativa en la recolección de datos longitudinales), una de las grandes innovaciones en el campo ha sido el análisis de secuencias de estados introducido por Andrew Abbott (1988). Esta técnica exploratoria ofrece una perspectiva complementaria (aunque no necesariamente superadora: esto dependerá de la pregunta de investigación) al análisis origen-destino, en tanto que permite comparar trayectorias laborales completas y no sólo los puntos de entrada y salida (Bühlmann, 2010).
Con este nuevo instrumento es posible optar por diferentes estrategias de observación de la MSI: centrarse, por ejemplo, en la madurez ocupacional de manera empírica y no a priori; en las “rachas” (spells) de pertenencia a cada clase en ciertos momentos del curso de vida; en la duración o el tiempo promedio transcurrido en cada una de las clases; en los patrones o tipos de movilidad social que presenta un determinado régimen de estratificación (Hapin y Chan, 1998). Esto último es interesante porque permite conocer los antecedentes y requisitos temporales de clase que se necesitan para alcanzar un determinado destino. La relevancia de la secuencia consiste en que no sólo importa el punto de salida y llegada, sino el orden de los eventos y el tiempo transcurrido en cada clase social (Robette, Thibault y Dutreuilh, 2008). En cualquier caso, el análisis de secuencias permite una observación bastante precisa de lo que Sørensen (1975) llamaba “actos concretos de movilidad”. Quizás, la principal crítica a este método es que al analizar las trayectorias de manera holística tiende a enfatizar la mayor duración en un estado determinado, lo que podría ocultar mecanismos de movilidad de corto alcance que resultan, no obstante, relevantes para el análisis.
Los estudios contemporáneos sobre la movilidad social intrageneracional
En la actualidad, las preguntas en torno a la MSI responden y reaccionan a realidades sociales cada vez más complejas y diversas, propias de cada contexto. Las preocupaciones centrales se enfocan ahora en cómo los recientes cambios económicos, tecnológicos y sociales han afectado las trayectorias laborales de los individuos y, en particular, en qué medida la creciente inestabilidad y precarización del empleo han transformado las dinámicas de movilidad ascendente. Además, crece el interés por analizar la interacción entre factores individuales, familiares y estructurales, así como la manera en que las desigualdades de género, etnia y origen social se reproducen a lo largo de las carreras laborales.
En cuanto a la evolución de los datos, se ha consolidado el uso de encuestas específicamente diseñadas para captar trayectorias laborales completas, muchas con enfoque retrospectivo. Estas herramientas han facilitado el análisis longitudinal y han propiciado un mejor entendimiento de cómo se desarrollan los procesos de ascenso o persistencia social a lo largo del curso de vida, ofreciendo así una visión más integrada y precisa de las dinámicas de movilidad.
Una de las transformaciones más significativas en los mercados laborales contemporáneos ha sido la terciarización. En la mayoría de los casos, este proceso ha ido acompañado de una mayor clausura social, tanto en los niveles superiores como en la base de la estructura ocupacional. Es decir, uno de los efectos del nuevo modelo de acumulación, basado en la internacionalización económica y el auge del sector servicios, ha sido el estancamiento de la movilidad ascendente y la redistribución de las posibilidades de inmovilidad (o herencia) social.
Hoy, lo más habitual es que las personas inicien sus trayectorias laborales en el sector servicios, sin que esto represente necesariamente mayores oportunidades de progreso social. La terciarización, en general, ha producido una relativa estabilidad en el volumen global de MSI, acompañada por una “redistribución” de las oportunidades de inmovilidad entre diferentes grupos sociales. Esto sugiere que la apertura económica no ha generado una apertura equivalente de las oportunidades de ascenso, sino una reestructuración del mercado laboral que ha mantenido y reforzado ciertas formas y niveles de la clausura social clásica.
Desde el punto de vista teórico, estas transformaciones se abordan principalmente desde dos grandes perspectivas sociológicas. La primera continúa la corriente neoweberiana típica de la etapa anterior y vincula la MSI con la desigualdad social. Estos estudios sostienen que el incremento generalizado de la desigualdad de ingresos puede ser parcialmente compensado por trayectorias laborales que permiten cierta acumulación de ventajas y pueden, incluso, reconfigurar el estatus socioeconómico a lo largo del tiempo (Jarvis y Song, 2017).
La segunda gran línea de investigación se inscribe en la perspectiva del curso de vida, que ha ganado centralidad como marco teórico en los estudios actuales, en la medida que permite comprender la dinámica de las trayectorias laborales más que observar dos momentos en el tiempo (Blossfeld y Hofmeister, 2005). Preguntas como cuántas clases sociales transita una persona a lo largo de su vida o cuánto tiempo permanece en cada una sólo son posibles bajo un enfoque longitudinal. Esta teoría se articula también con el concepto de “acumulación de (des)ventajas sociales”, clave para comprender cómo las variaciones en el capital humano y la experiencia laboral influyen en las oportunidades de movilidad. Además, permite trabajar con el concepto de interseccionalidad, que da cuenta de cómo distintos ejes de diferenciación social (género, etnicidad, religión, etc.) configuran de forma desigual las oportunidades y barreras del mercado de trabajo. Diversos estudios han demostrado la existencia de patrones de (in)movilidad social generizados e interseccionales (Karlsen, Nazroo y Smith, 2020; Kye et al., 2022).
Desde el punto de vista metodológico, es cada vez más frecuente encontrar estudios basados tanto en curvas de crecimiento (Barone, Lucchini y Schizzerotto, 2011) como en el análisis de la movilidad a través de las llamadas microclases (Bernardi y Gil Hernández, 2021; Jonsson et al., 2009). Los modelos de curvas de crecimiento, además de ser paramétricos (a diferencia del análisis de secuencias), tienen en cuenta múltiples observaciones temporales animadas para cada individuo y permiten descomponer varianzas inter e intraindividuales a lo largo de las trayectorias laborales, operando, en la práctica, como modelos de niveles múltiples.
Por su parte, el estudio de microclases permite un análisis más refinado de las heterogeneidades intraclase a partir de supuestos teóricos que reafirman la importancia de las ocupaciones por encima de las clases sociales (Jarvis y Song, 2017). Los “defensores” de los estudios de microclases demuestran que las ocupaciones son un medio importante para la reproducción social de la desigualdad, que las mayores complejidades del régimen de movilidad se revelan cuando los análisis se realizan a nivel ocupacional (desigualdades intraclase) y que buena parte de lo que aparece como reproducción de las grandes clases en los análisis convencionales es en realidad reproducción ocupacional encubierta.
Por otro lado, el desarrollo teórico del enfoque de curso de vida ha estimulado también nuevas estrategias metodológicas. Un ejemplo es el Modelo de Movilidad de Trayectorias Vinculadas (Linked Trajectory Mobility Model, ltmm), propuesto por Siwei Cheng y Xi Song (2019), que permite explorar cómo inciden las experiencias de movilidad de una generación en las oportunidades de movilidad de la siguiente, al considerar la transmisión de recursos, el capital humano y las redes sociales dentro de las familias. Esta aproximación resulta especialmente útil para analizar, simultáneamente, la movilidad intergeneracional y la intrageneracional.
En este nuevo escenario, las grandes problemáticas que atraviesan los estudios contemporáneos sobre MSI son: a) La persistencia de los efectos del origen social; es decir, el regreso a la clásica hipótesis de Blau y Duncan, y b) La necesidad de analizar con mayor profundidad el acceso, la permanencia y la expulsión de la clase de servicios, convertida hoy en un espacio crucial para entender la reproducción y el bloqueo de las oportunidades de movilidad.
Efecto del origen social en la movilidad intrageneracional
Como se planteó en la introducción, la relación entre la movilidad intrageneracional y la intergeneracional continúa siendo un tema central. Diversos estudios se han preguntado en qué medida la influencia del origen familiar y las credenciales educativas en los logros profesionales se limita a la entrada al mercado laboral o se extiende a lo largo de la trayectoria.
Si bien las oportunidades educativas siguen distribuyéndose de forma desigual entre las clases sociales y la educación permanece como un predictor clave del logro profesional inicial, surge la pregunta sobre si los individuos pueden corregir esa asignación inicial a lo largo de sus carreras, ya sea por méritos propios o a través de otros mecanismos.
En líneas generales, los estudios actuales sostienen que la modernización debería asociarse con una disminución del efecto directo del origen social y un aumento del peso de la educación en el logro ocupacional. Esto se debería a que, a medida que los trabajadores se alejan de su primer empleo, los recursos y las redes sociales dependerían cada vez más de sus propias experiencias y menos del contexto familiar de origen.
Además, se esperaría también que en mercados laborales más formales y regulados la influencia del origen social sea menor que en contextos más informales o con fuerte presencia de empresas familiares y pequeñas. De igual modo, en mercados de trabajo más “ocupacionales”, donde los puestos coinciden de forma más estricta con las calificaciones, las oportunidades de movilidad serían más reducidas que en los mercados más “internos”, caracterizados por una mayor flexibilidad entre puesto y calificación (Barone, Lucchini y Schizzerotto, 2011).
Desde estas premisas, Carlo Barone, Mario Lucchini y Antonio Schizzerotto (2011) exploran el papel que cumplen los orígenes sociales y la educación en la movilidad contemporánea. Esta pregunta es clave porque permite indagar si la MSI puede mitigar las desigualdades de origen o si tiende a reproducirlas de forma acumulativa y persistente a lo largo del tiempo. Sus hallazgos indican que si bien las oportunidades de promoción profesional son limitadas para la mayoría, también es cierto que los riesgos de movilidad descendente son, en general, bajos. A su vez, encuentran que la madurez ocupacional suele alcanzarse, en promedio, veinte años después del inicio de la vida laboral. En conclusión, aunque la MSI no logra corregir completamente las desigualdades de origen, sí puede contribuir a una cierta apertura de oportunidades a lo largo de la trayectoria.
Passaretta et al. (2018), desde una perspectiva similar, remarcan que el origen social ejerce un efecto sustancial sobre la posición ocupacional, más allá de lo mediado por la educación, y que el peso de este “efecto directo” varía entre países. Entre los mecanismos que explican esta influencia destacan el capital social, el desarrollo de habilidades no cognitivas y un contexto de socialización que modela aspiraciones y expectativas laborales.
Por su parte, Van Ham (2003) se cuestiona hasta qué punto el primer empleo incide en el estatus socioeconómico posterior. Si bien ésta podría parecer una pregunta clásica sobre logro ocupacional, el autor demuestra que incluso un ingreso exitoso al mercado laboral no garantiza una promoción inmediata, sino que exige múltiples cambios a lo largo del tiempo para alcanzar una posición más ventajosa.
Una contribución clave de este estudio es que los efectos del primer empleo sobre el logro profesional no se evidencian en análisis transversales, sino que sólo pueden apreciarse en una perspectiva longitudinal. Si los mejores empleos se consiguen en fases más avanzadas de la trayectoria, el impacto del primer empleo no se verá en dos momentos fijos, sino a lo largo del curso de vida. Por esto, resulta fundamental analizar trayectorias extensas que permitan observar las “múltiples movilidades” que se suceden a lo largo del tiempo. Van Ham (2003) concluye que el acceso inicial al mercado de trabajo tiene consecuencias de largo aliento que sólo pueden apreciarse plenamente mediante un análisis integral de las trayectorias laborales.
Vías de acceso a la clase de servicios
Actualmente existe un interés particular por estudiar la MSI hacia la clase de servicios; es decir, hacia la cima de la pirámide social. Este interés se justifica por: i. Su heterogeneidad social, cultural, económica y política; ii. La relevancia de una “verdadera” movilidad social ascendente; iii. Las distintas vías de acceso, ya sea mediante la educación o el propio mercado laboral; iv. La clausura social que caracteriza a esta clase ligada a la terciarización económica; y v. El significado material y simbólico de acceder a una clase que, aparentemente, “ya no es lo que era”.
A partir de este interés, algunas de las preguntas de investigación que plantean estos estudios son: ¿Hay diferencias entre los itinerarios hacia puestos directivos y profesionales? ¿Existen diferencias entre profesionales superiores e inferiores? ¿Los itinerarios de acceso a la dirección pasan por profesiones subordinadas o hay determinados directivos con pautas de acceso directo, similares a las rutas profesionales? ¿Cómo varía el acceso de mujeres y varones a esta clase? ¿Las interrupciones femeninas afectan del mismo modo a directivas que a profesionales? ¿Las mujeres tienden a transitar rutas más directas gracias a la educación?
Buena parte de estas investigaciones se basa en los postulados de John Goldthorpe (1987), quien distingue a esta clase por una relación de confianza con el empleador, basada en trayectorias biográficas diferenciadas. En específico, plantea dos vías distintas de ingreso: la profesional, o externa, a través de la educación superior, y la directiva, desde ocupaciones de base (feeder occupations), ya sea desde trabajos rutinarios administrativos o desde el trabajo manual calificado (Mills, 1995).
Felix Bühlmann (2010) retoma esta distinción, incorporando una perspectiva de género. Al considerar las trayectorias femeninas hacia la clase de servicios, destaca las barreras de acceso vinculadas a interrupciones laborales, y problemas de competencia y autoridad (donde las mujeres se encuentran en gran desventaja). Muchas mujeres, tras llegar a la clase de servicios, con frecuencia se enfrentan a un desclasamiento (generizado) a la hora de reincorporarse al mercado laboral luego de pausas o interrupciones directamente relacionadas con el trabajo de cuidados (Mills, 1995). Para Bühlmann, las dos grandes rutas hacia esta clase no se bifurcan en función de los límites de clase, sino del género.
Aunque hoy más mujeres acceden a niveles educativos altos, no siempre cuentan con los activos organizativos necesarios para llegar con facilidad a la clase de servicios o, al menos, les lleva más tiempo hacerlo. Estas diferencias entre los activos organizativos y educativos hacen que sea más fácil para las mujeres acceder a puestos profesionales que ascender a puestos directivos (Crompton y Sanderson, 1986).
Mike Savage, Alan Warde y Fiona Devine (2005) también han puesto especial atención al acceso a la clase de servicios. Encuentran que los trabajadores de clases intermedias van acumulando distintos tipos de activos o
capitales que les permiten alcanzar y sostener posiciones más prestigiosas o elevadas. En particular, identifican dos rutas hacia la cima de la estructura social: una desde empleos administrativos rutinarios y otra que llega a los puestos directivos desde el trabajo manual calificado. Lo interesante del estudio de Savage, Warde y Devine (2005) es que demuestran que el tiempo que cada trabajador pasa en estas ocupaciones de base influye en la posterior identidad de clase alta. Además, quienes pertenecen a una segunda generación de la clase de servicios poseen vínculos sociales más sólidos con personas de alto estatus social que los miembros de primera generación (los recién llegados) y esto supone mayores posibilidades de acumulación de nuevos capitales y recursos, generando nuevas desigualdades intraélites.
Otra dimensión relevante abordada por las investigaciones recientes es la existencia de determinadas profesiones dentro de la clase de servicios, donde la movilidad es eminentemente interna a la propia profesión, sin necesidad de cruzar fronteras organizacionales u ocupacionales. Damien Joseph et al. (2012) analizan carreras de trabajadores de tecnologías de la información, donde observan trayectorias “sin fronteras” o “sin límites”. Estas carreras suelen contraponerse a la tradicional carrera organizacional que se desarrolla dentro de una única empresa, caracterizada por el ascenso interno a través de puestos de creciente responsabilidad y estatus. En contextos globalizados, las empresas contemporáneas son menos capaces de ofrecer seguridad laboral y empleo de por vida. En estos contextos, las carreras sin fronteras son procesos de movilidad y contramovilidad de los trabajadores que varían, sin cambiar de clase social, de empresa o incluso de profesión. El estudio indica, además, que las mujeres tienden más a seguir carreras “sin límites” porque implican una mayor autogestión y flexibilidad para conciliar trabajo y familia.
Finalmente, Maren Toft (2019) introduce, para la clase de servicios, la distinción entre “recién llegados” y “establecidos”. En términos generales, encuentra que a mayor capital social de origen más rápido y corto es el acceso a esta clase. Los “establecidos” suelen tener trayectorias más estables y prolongadas, mientras que los “recién llegados” presentan itinerarios más tardíos y discontinuos. Esto indica que no basta con observar el punto de entrada y la madurez ocupacional para comprender no sólo la composición de la estratificación social actual, sino el comportamiento cultural, económico y político de las élites contemporáneas. Como bien lo indica Bühlmann (2010), la diferencia entre el acceso temprano y el acceso tardío a la clase de servicios revela que el periodo biográfico de llegada no se ha tenido suficientemente en cuenta en la investigación sobre MSI: alcanzar una posición de clase de servicios a los 22 años es diferente que alcanzar la
misma posición a los 35.
En conjunto, el hallazgo más relevante de estas investigaciones es que con la universalización educativa muchas personas con estudios superiores deben demostrar competencias en el mercado antes de acceder a la clase más alta de la estructura social. Bühlmann (2010) llama a este fenómeno “realización biográfica retrasada”. La hipótesis a futuro indicaría que el acceso directo a la cima de la pirámide social, vía la educación, sería cada vez menos común y, en cambio, se debería esperar un incremento en el acceso indirecto, a través de ocupaciones de base. De ser así, cabría esperar, entonces, tasas más altas de MSI y, simultáneamente, menores niveles de herencia de clase.
Consideraciones finales: desafíos y límites en los estudios sobre MSI desde América Latina
El campo de la MSI ha sido abordado desde múltiples disciplinas sociales, como la sociología, la economía, la demografía o la psicología. La sociología ha centrado su análisis en los patrones, determinantes y vínculos de la MSI con la estratificación y la desigualdad social. La economía ha enfocado su interés tanto en los efectos de los cambios en la estructura productiva y el mercado de trabajo sobre las trayectorias laborales como en la evolución de los salarios y los ingresos de los trabajadores en diferentes momentos de la vida. La demografía ha contribuido con análisis longitudinales y de curso de vida y la psicología ha aportado miradas sobre el papel de los eventos vitales y la agencia individual en las carreras profesionales, especialmente en términos de la importancia de las vocaciones (hasta qué punto las personas logran hacer lo que desean y cuánto tiempo les toma lograrlo).
La gran interrogante que guía los estudios de MSI retoma una preocupación clásica de la sociología contemporánea: ¿Qué oportunidades tiene una persona (y cuántas, y cuáles, y cómo) de que le vaya mejor en
la vida? Esta pregunta, clave para comprender la reproducción social de la desigualdad, exige, a su vez, incorporar una perspectiva comparada: ¿Qué tantas oportunidades tiene alguien de mejorar su situación respecto a otra persona, partiendo de posiciones iniciales diferentes?
Para contestar a esta interrogante, América Latina ha desarrollado un camino propio con enfoques que responden a sus particularidades socioeconómicas, históricas y políticas. Al mismo tiempo, los estudios mencionados aquí han sido fundamentales en la formulación de marcos teóricos y estrategias metodológicas que han estructurado el campo a nivel global y que también nutren el debate regional.
A lo largo del último siglo, el estudio de la MSI en América Latina ha experimentado un desarrollo que acompaña las tres etapas analizadas en el artículo. En la primera se realizaron, fundamentalmente, investigaciones impulsadas por el contexto del crecimiento económico, la industrialización, la urbanización y la expansión educativa a partir de datos indirectos provenientes de censos y encuestas (Germani, 1963; Labbens y Solari, 1961; Muñoz y De Oliveira, 1973). Estos trabajos pioneros buscaban determinar si la marginalidad social observada en los inicios de las trayectorias laborales era una característica transitoria de los trabajadores (en general, obreros recién llegados a la ciudad) o, en realidad, se trataba de un patrón estructural que se arrastraría hasta el final de la vida laboral.
En un segundo momento, los enfoques estructuralistas revelaron que las transformaciones sociales y económicas restringían las oportunidades de ascenso social, mostrando que la movilidad ascendente era más limitada de lo que se esperaba, incluso cuando se controlaban los efectos de los cambios estructurales (Balán, Browning y Jelin, 1977; Raczynski, 1974). Entre los años ochenta y noventa, las crisis económicas en la región desviaron el foco de atención hacia la nueva pobreza, la vulnerabilidad social o las estrategias de sobrevivencia de los hogares. El interés por la movilidad social resurgió a partir del nuevo milenio con estudios que incorporaron marcos europeos novedosos y metodologías más complejas, como el análisis de la fluidez social (Costa-Ribeiro, 2007; Torche, 2005).
La investigación sobre estratificación y movilidad en América Latina ha estado marcada por un debate teórico-metodológico permanente acerca de si resulta pertinente adoptar marcos importados de contextos desarrollados o bien construir esquemas conceptuales adaptados a las particularidades locales. La necesidad de incorporar a los estudios sobre movilidad y desigualdad social condiciones propias de los mercados laborales latinoamericanos (como la heterogeneidad estructural, la informalidad o la economía de subsistencia) llevó a pensar, por ejemplo, en esquemas de clase específicos para la región (Portes y Hoffman, 2003).
En consonancia con la discusión teórico-metodológica, los estudios empíricos en América Latina muestran que pese a los cambios estructurales, el mercado laboral mantiene barreras que generan trayectorias fuertemente jerarquizadas y polarizadas. Investigaciones en Chile y Brasil han evidenciado patrones de movilidad que permiten desplazamientos entre clases medias y bajas, pero dificultan el acceso a posiciones superiores (Torche, 2005; Costa-Ribeiro, 2007). Análisis comparados muestran que en Argentina, Chile o México la rigidez entre origen y destino es mayor que en países como Brasil o Perú, donde las trayectorias laborales aparecen como más flexibles y móviles (López-Roldán y Fachelli, 2021). En el caso mexicano, aunque las trayectorias evidencian avances desde el primer empleo hacia la posición actual, muchas veces estos movimientos se traducen en cambios laterales que no se asimilan a cambios en los estilos de vida. Esto reafirma, además, la persistencia de una estructura social polarizada, caracterizada por la disminución del peso de los sectores agrícolas, la débil representación de la clase obrera productiva y la expansión simultánea de ocupaciones de alta y baja calificación (Solís, Benza y Boado, 2016).
Ante estos hallazgos generales, los estudios sobre MSI en la región enfrentan varios desafíos. Uno central es la alta informalidad laboral, que dificulta el seguimiento de trayectorias y complica la comparación de posiciones a lo largo del tiempo. A esto se suma la heterogeneidad estructural, donde coexisten sectores modernos y tradicionales, incluyendo una pequeña burguesía rural que, aunque formalmente clasificada como empleadora o autónoma, en la práctica realiza actividades más cercanas a la subsistencia. Este panorama se complejiza aún más en la clase de trabajadores autónomos —que agrupa ocupaciones con condiciones laborales y niveles educativos muy dispares— y en la clase de servicios —donde prevalecen empleos precarios y poco formalizados—. Esta heterogeneidad plantea dificultades para construir categorías analíticas estables y comparar desplazamientos laborales como verdaderos indicadores de MSI ascendente.
Además de estos desafíos estructurales, el campo de la MSI también enfrenta límites conceptuales importantes. Patricio Solís, Gabriela Benza y Marcelo Boado (2016) destacan tres: 1. Existen fuentes de desigualdad más allá de la posición social, como los ingresos provenientes del capital, la propiedad o las rentas; 2. Las posiciones sociales están condicionadas por factores históricos y culturales, no sólo por el mercado laboral; y 3. La desigualdad no se agota en la clase social, y el enfoque “clasocéntrico” puede invisibilizar ejes clave de la estratificación, como el género, la etnicidad o el territorio. A esto habría que agregar una cuarta preocupación. En sociedades donde el sector servicios se ha expandido, las categorías tradicionales de clase pueden perder precisión y dejar de reflejar jerarquías sociales claras, especialmente entre varones y mujeres. En muchos casos, la movilidad hacia la clase de servicios no implica un ascenso real en términos de cambios sustantivos en el nivel de bienestar o calidad de vida. En sociedades altamente terciarizadas, como muchas latinoamericanas, y con la creciente participación laboral femenina, es necesario seguir indagando si el ensanchamiento de la cúspide social en el primer empleo marcará un estancamiento de la movilidad ascendente o si, en cambio, se requieren nuevos esquemas de clasificación que reflejen las nuevas formas de desigualdad y estratificación en la región.
Bibliografía
Abbott, Andrew (1988). “Transcending general linear reality”. Sociological Theory 6 (2): 169-186.
Balán, Jorge, Harley L. Browning y Elizabeth Jelín (1977). El hombre en una sociedad en desarrollo. Movilidad geográfica y social en Monterrey. México: Fondo de Cultura Económica.
Barone, Carlo, Mario Lucchini y Antonio Schizzerotto (2011). “Career mobility in Italy: A growth curves analysis of occupational attainment in the twentieth century”. European Societies 13 (3): 377-400.
Becker, Gary (1975). Human Capital. Nueva York: Columbia University Press.
Bell, Daniel (1973). The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Nueva York: Basic Books.
Bernardi, Fabrizio, y Carlos Gil Hernández (2021). “The social-origins gap in labour market outcomes: Compensatory and boosting advantages using a micro-class approach”. European Sociological Review 37 (1): 32-48.
Blau, Peter, y Otis Duncan (1967). The American Occupational Structure. Nueva York: The Free Press.
Blossfeld, Hans-Peter (1986). “Career opportunities in the Federal Republic of Germany: a dynamic approach to the study of life-course, cohort, and period effects”. European Sociological Review 2 (3): 208-225.
Blossfeld, Hans-Peter, y Heather Anne Hofmeister (2005). Globalife: Life Courses in the Globalization Process. 1999-2005. Final Report. Bamberg, Alemania: Otto Friedrich University of Bamberg.
Braverman, Harry (1970). Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. Nueva York: Monthly Review Press.
Bühlmann, Felix (2010). “Routes into the British service class: feeder logics according to gender and occupational groups”. Sociology 44 (2): 195-212.
Cheng, Siwei, y Xi Song (2019). “Linked lives, linked trajectories: intergenerational association of intragenerational income mobility”. American Sociological Review 84 (6): 1037-1068.
Costa-Ribeiro, Carlos Antonio (2007). Estrutura de classe e mobílídade social no Brasil. São Paulo: edusc.
Crompton, Rosemary, y Kay Sanderson (1986). “Credentials and careers: some implications of the increase in professional qualifications amongst women”. Sociology 20 (1): 25-42.
Davidson, Percy, y Hobson Anderson (1937). Occupational Mobility in an American Community. Stanford: Stanford University Press.
Findlay, Allan, Collin Mason, Donald Houston, David McCollum y Richard Harrison (2009). “Escalators, elevators and travelators: the occupational mobility of migrants to South-East England”. Journal of Ethnic and Migration Studies 35 (6): 861-879.
Form, William, y Delbert Miller (1949). “Occupational career pattern as a sociological instrument”. American Journal of Sociology 54 (4): 317-329.
Fuller, Sylvia (2008). “Job mobility and wage trajectories for men and women in the United States”. American Sociological Review 73 (1): 158-183.
Germani, Gino (1963). “La movilidad social en la Argentina”. En La movilidad social en la sociedad industrial, coordinado por Seymour Martin Lipset y Reinhard Bendix, 317-367. Buenos Aires: Eudeba.
Goldthorpe, John (1987). Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford: Oxford University Press.
Goldthorpe, John, y Clive Payne (1986). “Trends in intergenerational class mobility in England and Wales, 1972-1983”. Sociology 20 (1): 1-20.
Goodman, Leo A. (1979). “Multiplicative models for the analysis of occupational mobility tables and other kinds of cross-classification tables”. American Journal of Sociology 84 (4): 804-819.
Ham, Maarten van (2003). “Job access at labour market entry and occupational achievement in the life course”. International Journal of Population Geography 9 (5): 387-398.
Hapin, Brendan, y Tak Wing Chan (1998). “Class careers as sequences: An optimal matching analysis of work-life histories”. European Sociological Review 14 (2): 111-130.
Impicciatore, Roberto, y Nazareno Panichella (2019). “Internal migration trajectories, occupational achievement and social mobility in contemporary Italy. A life course perspective”. Population, Space and Place 25 (6): 1-19.
Jarvis, Benjamin, y Xi Song (2017). “Rising intragenerational occupational mobility in the United States, 1969 to 2011”. American Sociological Review 82 (3): 568-599.
Jepsen, David, y Enakshi Choudhuri (2001). “Stability and change in 25-year occupational career patterns”. The Career Development Quarterly 50 (1): 3-19.
Jonsson, Jan O., David B. Grusky, Matthew Di Carlo, Reinhard Pollak y Mary C. Brinton (2009). “Microclass mobility: Social reproduction in four countries”. American Journal of Sociology 114 (4): 977-1036.
Joseph, Damien, Wai Fong Boh, Soon Ang y Sandra Slaughter (2012). “The career paths less (or more) traveled: A sequence analysis of it career histories, mobility patterns, and career success”. mis Quarterly 36 (2): 427-452.
Karlsen, Saffron, James Yzet Nazroo y Neil R. Smith (2020). “Ethnic, religious and gender differences in intragenerational economic mobility in England and Wales”. Sociology 54 (5): 883-903.
Kye, Bongoh, Sun-Jae Hwang, Jiyeon Kim y Yool Choi (2022). “Intragenerational occupational mobility of South Korea, 1998-2017: Implications of the gendered life course approach for mobility and inequality studies”. Research in Social Stratification and Mobility 77: 1-15.
Labbens, Iean, y Aldo Solari (1961). “Movilidad social en Montevideo”. Boletín del Centro Latinoamericano de Pesquisas em Ciencias Sociais 4 (4): 349-376.
López-Roldán, Pedro, y Sandra Fachelli (2021). Towards a Comparative Analysis of Social Inequalities between Europe and Latin America. Cham: Springer.
Mayer, Karl, y Glenn Carroll (1987). “Jobs and classes: structural constraints on career mobility”. European Sociological Review 3 (1): 14-38.
Mills, Colin (1995). “Managerial and professional work-histories”. En Social Change and the Middle Classes, editado por Tim Butler y Mike Savage. Londres: University College London Press.
Muñoz García, Humberto, y Orlandina de Oliveira (1973). “Migración interna y movilidad ocupacional en la Ciudad de México”. Demografía y Economía 7 (2): 135-148.
Parkin, Frank (1979). Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique. Nueva York: Columbia University Press.
Parnes, Herbert S. (1954). Research on Labor Mobility: An Appraisal of Research Findings in the United States. Nueva York: Social Science Research Council Bulletin.
Passaretta, Giampiero, Paolo Barbieri, Maarten H.J. Wolbers y Mark Visser (2018). “The direct effect of social origin on men’s occupational attainment over the early life course: An Italian-Dutch comparison”. Research in Social Stratification and Mobility 56: 1-11.
Portes, Alejandro, y Kelly Hoffman (2003). “Las estructuras de clase en América Latina: Composición y cambios durante la época neoliberal”. Desarrollo Económico 43 (171): 355-387.
Raczynski, Dagmar (1974). La estratificación ocupacional en Chile. Santiago de Chile: Pacífico.
Reynolds, Lloyd (1951). The Structure of Labor Markets. Nueva York: Harper & Brothers.
Robette, Nicolas, Nicolas Thibault y Catriona Dutreuilh (2008). “Comparing qualitative harmonic analysis and optimal matching”. Population 63 (4): 533-556.
Savage, Mike, Alan Warde y Fiona Devine (2005). “Capital, assets and resources: Some critical issues”. British Journal of Sociology 56 (1): 31-48.
Savickas, Mark (2002). “Reinvigorating the study of careers”. Journal of Vocational Behavior 61 (3): 381-385.
Schizzerotto, Antonio, y Sonia Marzadro (2008). “Social mobility in Italy since the beginning of the twentieth century”. Rivista di Politica Economica 98 (5): 5-40.
Sewell, William, Archibald Haller y Alejandro Portes (1969). “The educational and early occupational attainment process”. American Sociological Review 34 (1): 82-92.
Snipp, Matthew (1985). “Occupational mobility and social class: Insights from men’s career mobility”. American Sociological Review 50 (4): 475-493.
Solís, Patricio, Gabriela Benza y Marcelo Boado (2016). “Movilidad intergeneracional de clase: una aproximación sociológica al estudio de la movilidad social”. En Y sin embargo se mueve... Estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina, coordinado por Patricio Solís y Marcelo Boado, 1-30. México: El Colegio de México/Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Sørensen, Aage (1975). “The structure of intragenerational mobility”. American Sociological Review 40 (4): 456-471.
Sorokin, Pitirim (1927). Social Mobility. Nueva York: Harper & Brothers.
Super, Donald (1954). “Career patterns as a basis for vocational counseling”. Journal of Counseling Psychology 1 (1): 12-20.
Toft, Maren (2019). “Mobility closure in the upper class: Assessing time and forms of capital”. The British Journal of Sociology 70 (1): 109-137.
Topel, Robert, y Michael Ward (1992). “Job mobility and the careers of young men”. The Quarterly Journal of Economics 107 (2): 439-479.
Torche, Florencia (2005) “Unequal but fluid: Social mobility in Chile in comparative perspective”. American Sociological Review 70 (3): 422-450.
Warren, John, Robert Hauser y Jennifer Sheridan (2002). “Occupational stratification across the life course: Evidence from the Wisconsin Longitudinal Study”. American Sociological Review 67 (3): 432-455.
White, Harrison (1970). System Models of Mobility in Organizations. Cambridge: Harvard University Press.
Recibido: 5 de septiembre de 2024
Aceptado: 5 de mayo de 2025