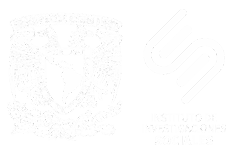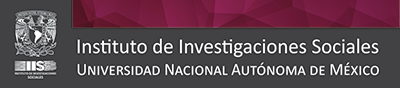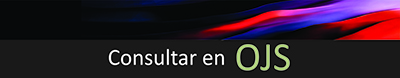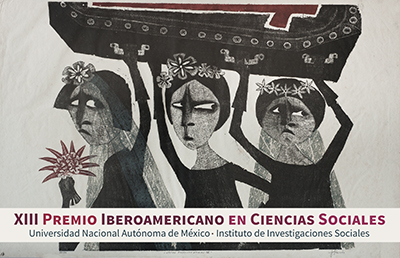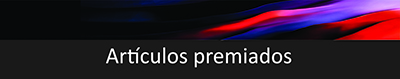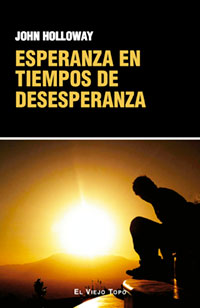
John Holloway (2024). Esperanza en tiempos de desesperanza. Barcelona: El Viejo Topo, 346 pp.
Reseñado por:
Miria Gambardella
Universidad Autónoma de Barcelona
El México de abajo es millonario de miserias y
desesperanzas. El México de abajo comparte espacios
urbanos y rurales, resbalones y caídas, luchas y
derrotas. El México de abajo, tan abajo que casi no
se ve esa pequeña puerta que da […] AL MÉXICO
DEL SÓTANO […] se llega a pie, descalzo, o
con huarache o bota de hule. Para llegar hay que
bajar por la historia y subir por los índices de la
marginación. El México del sótano fue el primero.
Cuando México no era todavía México, cuando todo
empezaba, el ahora México del sótano existía, vivía.
[...] El México del sótano es indígena […] pero para
el resto del país no cuenta, no produce, no
vende, no compra, es decir, no existe [...] Entre lodo y sangre
se vive y muere en el sótano de México. Oculto, pero
en su base, el desprecio que padece este México le
permitirá organizarse y sacudir al sistema entero.
Su carga será la posibilidad de librarse de ella. La
falta de democracia, libertad y justicia para estos
mexicanos se organizará y estallará para iluminar […]
La larga travesía del dolor a la esperanza (EZLN 1994)1
En un mundo atravesado por crisis múltiples, devastadoras y aparentemente interminables, John Holloway nos invita a reflexionar sobre el poder emancipador de la esperanza en su obra más reciente: Esperanza en tiempos de desesperanza (2024). Este libro cierra una trilogía inaugurada con Cambiar el mundo sin tomar el poder (2002) y continuada con Agrietar el capitalismo. El hacer contra el trabajo (2011), consolidando su posición como uno de los pensadores más influyentes en la teoría crítica contemporánea. Los trabajos del sociólogo irlandés (mexicano por adopción y afiliación académica con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) se han convertido en una referencia imprescindible en los debates alrededor de las teorías del cambio social y en particular del marxismo autónomo. Movimientos alternativos en todo el mundo han reconocido la relevancia de sus contribuciones, capaces de aglutinar corrientes políticas extremadamente heterogéneas alrededor de una crítica radical en contra del capitalismo. A lo largo de los últimos 30 años, Holloway ha establecido una relación intelectual y política fundamental con el zapatismo. Como en sus trabajos anteriores, nos ofrece una obra profundamente inspirada en el pensamiento crítico zapatista y en la cosmovisión indígena maya. El libro no sólo dialoga con las luchas de resistencia globales, sino que también reconoce explícitamente al zapatismo como una de las fuentes más importantes de su pensamiento, al tiempo que es reconocido por los zapatistas como una referencia intelectual clave.
En Chiapas, Esperanza en tiempos de desesperanza fue presentado el pasado mes de noviembre de 2024 en el Cideci-Universidad de la Tierra, que en 20192 había sido nombrado por el ezln “Caracol Jacinto Canek”, solemnizando el vínculo entre la organización zapatista y este lugar histórico situado en la periferia de San Cristóbal de las Casas. Antes de empezar a hablar, Holloway da la vuelta a la cátedra para sentarse al otro lado y reducir la distancia con el público que ha venido a escucharlo. Empieza la presentación explicando que Esperanza es una niña, hija de Agrietar, nieta de Cambiar y que las tres son zapatistas. Son una revolución pensada desde el presente.
Esta reseña analiza cómo Holloway articula su propuesta de esperanza radical, su contribución al debate sobre alternativas al capitalismo y su pertinencia en el contexto académico y sociopolítico actual, destacando tanto sus fortalezas como sus limitaciones. El libro está estructurado en tres partes que exploran las dimensiones teóricas, prácticas y afectivas de la esperanza como acto político.
En la primera parte, Holloway profundiza en la crítica al capitalismo no sólo como sistema económico, sino como estructura de relaciones sociales que despoja a los individuos de su capacidad creativa y colectiva. Este enfoque no se limita a una crítica teórica del capitalismo, sino que se adentra en cómo este sistema genera formas de alienación que impiden el potencial humano. Retomando la noción de grietas (cracks) introducida en su obra anterior, Holloway señala que incluso las pequeñas prácticas de resistencia, por dispersas que parezcan, pueden abrir espacios de libertad y esperanza. Estas grietas no son simples fisuras sino oportunidades para actuar, para que lo que se considera imposible se vuelva accesible. En este sentido, el autor invita a replantear la lucha política no sólo en términos de enfrentamiento directo con el poder, sino también en las pequeñas pero significativas formas de resistencia cotidianas que se dan en la vida social. Esto remite a la idea de que cambiar el mundo es posible sin necesariamente tomar el poder, sino creando alternativas que pongan en cuestión las lógicas dominantes del capital.
En la segunda parte, Holloway gira su atención hacia los movimientos de resistencia, especialmente aquellos inspirados por el pensamiento crítico zapatista. A diferencia de otros movimientos que intentan tomar el poder o transformar el Estado desde dentro, el zapatismo representa una ruptura radical con las formas tradicionales de lucha política. En lugar de buscar el control o una mera sustitución de los poderes establecidos, propone una alternativa que se fundamenta en el principio de mandar obedeciendo, la autonomía de los pueblos y el rechazo de la dominación tanto estatal como del capital. Esta propuesta se articula como lucha por la vida que construye una relación no extractivista con la naturaleza, donde el cuidado y la reciprocidad son fundamentales para la supervivencia comunitaria y la resistencia. Holloway destaca cómo el zapatismo no sólo desafía las lógicas del capitalismo, sino que también ofrece un modelo de organización social que inspira nuevas formas de vida, más allá de la desesperanza en la que muchos se ven atrapados. Este desafío al orden económico y político global resuena con la idea de crear un mundo donde quepan muchos mundos.
Finalmente, en la tercera parte del libro, Holloway plantea que la esperanza no es un concepto abstracto, sino una praxis política que emerge de la lucha colectiva y de la creación de alternativas concretas desde el presente. En este contexto, la esperanza está relacionada con la construcción de nuevos mundos a través de la acción política y social, lo que implica una ruptura con las formas tradicionales de organización. A través de ejemplos de movimientos sociales en diversas partes del mundo, Holloway subraya la importancia de las relaciones horizontales, la creación de comunidades solidarias y la construcción de redes que operan más allá de las estructuras de poder centralizadas. Estos movimientos, que a menudo parten de prácticas locales, muestran cómo es posible reinventar la sociedad en formas que desafíen las estructuras opresivas del capitalismo. La creación de estos mundos alternativos se convierte en la forma más potente de esperanza, un acto político que construye lo que se pensaba irremediablemente perdido.
La obra se distingue por su originalidad al tratar la esperanza como una herramienta política, más allá de un simple sentimiento o ideal abstracto. En este sentido, Holloway redefine la esperanza como un acto subversivo, una manera de resistir al poder destructivo del capitalismo desde los márgenes y las grietas. Uno de los aspectos más relevantes del libro es la forma en que Holloway entrelaza la teoría crítica con las luchas concretas de los pueblos en resistencia. Su relación con el zapatismo es clave en este análisis. Desde Cambiar el mundo sin tomar el poder, Holloway ha adoptado principios fundamentales del pensamiento crítico zapatista, como el rechazo al poder jerárquico y la apuesta por la construcción de alternativas desde abajo. En Esperanza en tiempos de desesperanza, profundiza en esta relación al mostrar cómo la cosmovisión indígena zapatista, que entiende la tierra como un sujeto colectivo y no como un objeto de explotación, puede servir de base para repensar las relaciones sociales y económicas en todo el mundo. Asimismo, el zapatismo ha reconocido a Holloway como un aliado intelectual en la lucha por otro mundo posible. Este diálogo recíproco es uno de los puntos fuertes del libro, ya que conecta la teoría con prácticas reales de rebeldía, enriqueciendo ambas perspectivas.
La propuesta de Holloway resuena profundamente con debates sobre formas de resistencia cotidiana frente a la hegemonía del capitalismo. Pensadores como James Scott (Weapons of the Weak, 1985) han teorizado ampliamente el potencial político de actos silenciosos y creativos de resistencia, como el sabotaje o la evasión, en contraposición con las revoluciones organizadas y disruptivas típicamente asociadas con la tradición marxista clásica. Holloway se inscribe en este debate al hacer énfasis en que las grietas en el sistema capitalista no surgen únicamente de movimientos revolucionarios espectaculares, sino también de prácticas cotidianas que desafían su lógica desde los márgenes. En este sentido, el autor reconoce que las tácticas subalternas (De Certeau, La invención de lo cotidiano, 1980) ―que incluyen el uso creativo del espacio, prácticas económicas solidarias y relaciones de ayuda mutua―, tienen un potencial transformador. Sin embargo, Holloway va más allá al argumentar que estas tácticas no son un fin en sí mismas, sino parte de un horizonte político más amplio que aspira a cambios estructurales. Este enfoque, que combina la esperanza en los actos cotidianos con una visión de transformación global, encuentra eco en el pensamiento zapatista. Al igual que los zapatistas, Holloway insiste en que resistir el capitalismo no implica abandonar la esperanza de un cambio profundo, sino articular ambas dimensiones: la táctica y la estrategia. Los zapatistas han construido progresivamente autonomías indígenas basadas en relaciones no capitalistas mientras mantienen una crítica estructural al Estado y al capitalismo global. De forma similar, Holloway sugiere que las grietas en el sistema no sólo debilitan las estructuras de poder existentes, sino que también crean espacios para imaginar y construir otro mundo. Esta dialéctica entre las acciones inmediatas y la visión de largo plazo es fundamental en su pensamiento y refuerza su relevancia para la teoría y la práctica política contemporánea.
Esperanza en tiempos de desesperanza se sitúa en un diálogo constante con diversas corrientes de la teoría marxista. Holloway no sólo reflexiona sobre las críticas al capitalismo y sus formas de resistencia, sino también sobre las formas de lucha política que deben estar profundamente conectadas con los sujetos y las dinámicas de base, desafiando las estructuras del poder centralizado. El énfasis que otorga a la posibilidad de un cambio desde el presente recuerda la noción de praxis de Gramsci (Cuadernos desde la cárcel, 1971), particularmente en la distinción entre el “pesimismo de la inteligencia” y el “optimismo de la voluntad”. Mientras que el pesimismo de la inteligencia nos advierte de las dificultades estructurales que presenta el capitalismo, el optimismo de la voluntad impulsa la acción colectiva y la esperanza en la creación de nuevas alternativas, pese a las dificultades. Holloway se apoya en este optimismo subrayando que, aunque el capitalismo parezca omnipresente y casi invencible, las pequeñas resistencias cotidianas son indicios de una alternativa posible. Es desde este lugar de pequeñas grietas, de actos de resistencia diarios, que surgen nuevas formas de vida social y política. Este enfoque está alineado con la idea gramsciana de que las transformaciones sociales dependen tanto de un análisis crítico del contexto como de la acción directa y la intervención política.
Holloway también pone énfasis en la importancia de las relaciones horizontales y la organización desde abajo, elementos clave en las teorías de Hardt y Negri, quienes abogan por una Multitud (2004) que no busca tomar el poder, sino crear nuevas formas de vida política a través de redes desterritorializadas y rizomáticas de colaboración y resistencia. La Asamblea (2019) en la obra de estos autores es un espacio en el que las personas se reúnen para discutir, decidir y actuar colectivamente, lo cual resuena con la propuesta zapatista y el enfoque de Holloway sobre la esperanza como praxis política. Holloway ve en estos espacios asamblearios y en la multitud una posibilidad de transformación radical, donde el poder no se toma desde arriba, sino que se crea desde abajo, mediante la acción directa y la colaboración en red. Mientras Gramsci proporciona la comprensión del contexto histórico y las limitaciones estructurales del capitalismo, Holloway se enfoca en la praxis política para subrayar la importancia de la acción concreta. Al mismo tiempo, destaca cómo las nuevas formas de organización, más allá de la lucha por el poder, pueden generar cambios necesarios para crear alternativas radicales a las estructuras del capitalismo. Holloway entrelaza estas herencias teóricas para desarrollar una visión política que no sólo desafía el capitalismo, sino que también se nutre de la acción colectiva y de las nuevas formas de organización que permiten una resistencia encarnada y esperanzada, alimentando y enriqueciendo las reflexiones contemporáneas alrededor del marxismo y del cambio social.
Para subrayar los límites de la obra de Holloway es útil señalar que existe una crítica hacia los estudios sobre resistencia que tienden a idealizar microactos infrapolíticos. El mismo Scott (2003) ―padre de la infrapolítica― advierte sobre el riesgo de caer en una visión idealizada de las prácticas cotidianas de resistencia, construyendo divisiones dicotómicas frente a experiencias más radicales y organizadas. Como señalan Žižek o Badiou, este enfoque, aunque valioso para la comprensión de las formas de resistencia no organizadas, puede derivar en una forma de análisis que corre el riesgo de una deriva posmoderna que, enfatizando la diversidad, podría conllevar la fragmentación de las luchas sociales. Mientras que estudios como los de Hardt y Negri en Multitud han defendido la importancia de la multiplicidad de los sujetos políticos, también advierten que no debe desarticular la búsqueda de un cambio radical de las estructuras capitalistas. El peligro, como indica Chantal Mouffe (2016) en La paradoja democrática, es que una insistencia excesiva en los pequeños actos de resistencia sin un proyecto transformador, global y organizado pueda diluir las posibilidades de generar una efectiva subversión de las estructuras de dominio capitalistas.
Aunque Holloway enfoca las resistencias como espacios de ruptura y menciona constantemente la necesidad de una política transformadora, aborda sólo parcialmente estos debates en su trabajo, que podría beneficiarse de una mayor atención a la articulación entre formas de resistencia cotidiana y luchas colectivas más organizadas que buscan un cambio estructural radical. Sin embargo, su enfoque privilegiado hacia la experiencia zapatista logra superar la dicotomía al interesarse en un movimiento que es, al mismo tiempo, molecular y revolucionario.
En conclusión, Esperanza en tiempos de desesperanza es una obra imprescindible para académicos, activistas y estudiantes interesados en las alternativas al capitalismo. Su enfoque en la esperanza como praxis política y su diálogo constante con el zapatismo lo convierten en un texto relevante no sólo para la teoría crítica, sino también para las luchas y las resistencias en América Latina y el mundo. Holloway nos deja con una invitación poderosa: reconocer y cultivar las grietas donde florece la esperanza como un acto de rebeldía radical y creación colectiva. Su trilogía representa una contribución significativa al pensamiento crítico global y este libro en particular reafirma su compromiso con otro mundo posible, más allá y en contra del capitalismo.