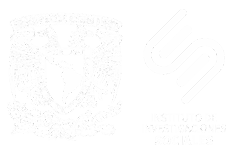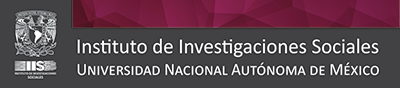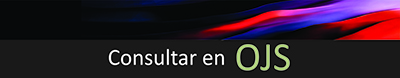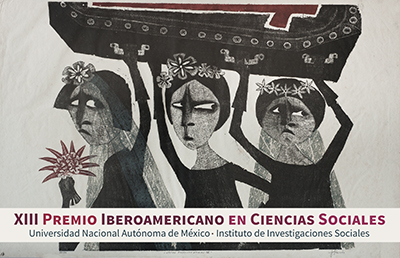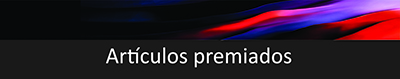María Angélica Cuéllar Vázquez, Analy Loera Martínez y Christian Amaury Ascensio Martínez (2024). La orfandad institucional: el caso Ayotzinapa. México: Universidad Nacional Autónoma de México y Tirant Lo Blanch, 428 pp.
Reseñado por:
Lucía Carmina Jasso López
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Este es un libro de investigación del campo de la sociología jurídica sobre el caso Ayotzinapa. Analiza sistemáticamente y con gran sensibilidad la información pública durante casi una década, desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, hasta diciembre de 2023. En síntesis, a partir de un trabajo de investigación de cuatro años y de un sólido equipo de investigación, se brinda una mirada longitudinal del caso y se escudriñan a profundidad las coyunturas clave para comprender y seguir cuestionándonos al respecto.
Una pregunta guía el robusto análisis de esta investigación: ¿por qué en México las autoridades no priorizan la protección de los derechos humanos? Y en este sentido, tiene como objetivo “reconstruir y analizar con las narrativas y los posicionamientos de diversos actores: ¿Cómo las relaciones de poder, la corrupción, la impunidad, el crimen organizado y su vinculación con diversas autoridades hicieron posible la construcción de la Verdad Histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes?” (págs. 17-18).
Sobre el caso Ayotzinapa, los autores señalan que estos lamentables hechos no fueron un caso aislado; en una frase afirman: “no fue un hecho atípico” (pág. 39), y documentan que durante décadas se han registrado distintas violencias tanto en Guerrero, como específicamente hacia los estudiantes de las normales rurales.
Esta obra nos aporta herramientas teóricas, conceptuales y analíticas para repensar fundamentadamente tanto en el futuro de Guerrero, que a la fecha de la publicación de este libro ha estado sumergido en violencias extremas (en octubre asesinaron y decapitaron al alcalde de Chilpancingo a sólo seis días de asumir el cargo), como también en el futuro de México.
Parte medular en esta investigación es la estructura teórica y conceptual. De manera central aparece el concepto de orfandad institucional, que los autores adjudican a los hechos que evidencian “cómo las instituciones y las autoridades no garantizaron el respeto a los derechos humanos, la seguridad de los ciudadanos y la reparación del daño a las víctimas del caso Ayotzinapa” (pág. 19).
También se presenta el concepto desaparición violenta, diferente del de desaparición forzada (que históricamente ha cambiado en México) y se refiere específicamente a la desaparición que implica la complicidad tanto de las autoridades como de grupos del crimen organizado. Este concepto abona al estudio de la desaparición considerando la interacción entre distintos actores.
Como parte del marco analítico nos brindan el concepto de verdad histórica desmantelada, para evidenciar cómo la narrativa institucional se desvaneció ante la realidad estudiada por actores clave como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), entre otros que evidenciaron enormes irregularidades, lentitud en los procesos, violación sistemática de los derechos humanos, interacción con grupos criminales en todos los niveles. En suma, como los autores señalan: se desmanteló la “verdad histórica” y a la fecha seguimos sin resultados.
Este libro se sostiene en conceptos relevantes para la sociología, como el de estigma de Erving Goffman, para estudiar la estigmatización sobre las escuelas normales y sus estudiantes; el de efecto de realidad de Pierre Bourdieu, y el de desinformación de Giovanni Sartori que en la investigación se enfoca en la manipulación de evidencia. Y comprende la violencia desde la óptica de Michel Wievierka, como la “relación entre las percepciones del individuo que ejerce violencia y la del individuo que es la víctima de esa violencia” (pág. 47).
Metodológicamente esta obra es impecable y transparente. Justamente uno de los principales aportes es la potencialidad para constituirse como un referente metodológico para estudiantes que realizan investigaciones con fuentes abiertas. En síntesis, se trata de una metodología cualitativa cuya fuente principal es la prensa local, nacional e internacional a la que se dio seguimiento durante casi una década. En total se compilaron 3 959 notas que se analizaron y se estructuraron en cuadros de hechos que consisten en la “reconstrucción cronológica de los sucesos de caso organizados por momentos claves”. Estos cuadros de hechos forman parte de los anexos y considero que constituyen parte del acervo histórico del país.
En términos metodológicos es interesante observar cómo en el tiempo se incrementaron las notas periodísticas publicadas sobre estos hechos (de 162 a 1 506), además de que cambió el alcance de la prensa del nivel local al nacional y luego al internacional. En el periodo i, las notas fueron más locales (54 del Diario 21 y 46 de El Sur), mientras que el periódico El País solo retomó dos notas. En cambio, en el periodo II se incrementó la cobertura nacional (444 notas de Excélsior), que se mantuvo en los periodos III y IV. Pero en el tiempo es visible el incremento de la cobertura internacional al pasar de dos notas periodísticas en el periodo I a 175 en el periodo II.
Esta metodología también tiene fundamento teórico y su diseño tiene como objetivo analizar “los cambios en el sentido que los individuos le dieron a sus relaciones, prácticas y discursos” (pág. 35). En total identificaron 665 actores, entre los que se encuentran individuos e instituciones.
En cuanto al contenido, la obra se divide en cuatro capítulos. El capítulo I se titula “Reconstrucción del contexto sociopolítico del caso Ayotzinapa”; en él los autores afirman que las violencias perpetradas contra los normalistas en 2014 “no fue un hecho atípico” (pág. 39), ya que antes se registraron enfrentamientos contra los normalistas. Asimismo, dan cuenta de la historia violenta del estado de Guerrero que se destaca por ser la entidad en la que durante la década de los setenta se registró la mayor parte de casos de desaparición forzada en México. Al respecto, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos señala que de 2006 a 2020, de 172 casos, 79 ocurrieron en Guerrero (45.9%) (pág. 45).
Desde luego, como relatan los autores, la desaparición en México ha cambiado y “ahora cualquiera podría ser sujeto de desaparición”. La situación es de tal magnitud que incluso la desaparición forzada “se volvió una dinámica de control sistemático de las autoridades y grupos criminales en contra de los ciudadanos” (pág. 44).
El capítulo II se titula “La construcción de la Verdad Histórica. Narrativas y posicionamientos”. Como el título lo indica, se sitúa en torno a la verdad histórica, identificando los acontecimientos y las interacciones que cambiaron para sostener o refutar esta “verdad”. A partir del enfoque de la sociología jurídica, los autores construyen siete puntos de inflexión: la atracción de caso por la PGR; detenciones de los presuntos culpables en noviembre de 2014; la identificación de los restos óseos de Alexander Mora, uno de los estudiantes, por la Universidad de Innsbruck; el informe final del procurador Jesús Murillo Karam el 27 de enero de 2015, que él llamó “verdad histórica”; la desconfianza de los padres de familia sobre la investigación de la Procuraduría y la sustitución del procurador; la llegada del GIEI el 1 de marzo de 2015, y las primeras contradicciones, el informe y el posicionamiento de la procuradora Arely Gómez después de los primeros resultados del EAAF y el GIEI.
El enfoque de la sociología jurídica en este capítulo permite, además de identificar los puntos de inflexión, que son momentos clave para comprender los hechos, analizar los discursos y las interacciones de los distintos actores en torno a la “verdad histórica”.
El capítulo III fue titulado “El agravio social y los efectos jurídicos del caso Ayotzinapa”. Se describe la importancia de las movilizaciones sociales nacionales e internacionales para seguir las investigaciones y posibilitar el esclarecimiento del caso. A la par se identifican dos procesos jurídicos con resultados relevantes para el caso y para México: la petición del GIEI para crear una ley en materia de desaparición forzada y la sentencia que otorgó el amparo a cuatro detenidos por haber sido torturados por la Procuraduría General de la República y declarar sobre su participación en la desaparición de los estudiantes.
El capítulo IV se titula “Orfandad institucional: el desmantelamiento de la Verdad Histórica”. En este capítulo se desarrolla con profundidad el concepto de orfandad institucional, al que definen también como “la ausencia de protección y respuesta eficiente de las autoridades políticas y jurídicas hacia las víctimas en casos de violación a los derechos humanos” (pág. 264).
Los componentes de este concepto son: la constitución de la autoridad, que se entiende como “las prácticas y los discursos de la autoridad no se apegan a la normativa establecida de las instituciones. De ahí que, en su lógica práctica, se logran establecer vínculos con grupos criminales; es decir, que autoridades de distintos niveles actúen de acuerdo con las reglas e intereses de grupos políticos o criminales. Se pierde por completo el sentido y la función institucional para la que fueron creadas. Con este vínculo se establecen escenarios donde la corrupción e impunidad son características de sus prácticas e intereses” (pág. 264). Y la extrema burocratización y el sesgo en los procedimientos jurídicos que “son todos los procesos sistematizados que llevan a cabo las autoridades encargadas de la administración de justicia. Se manipula la evidencia, se viola el debido proceso en las detenciones y declaraciones de los presuntos responsables. La incapacidad de los agentes jurídicos para realizar procesos eficaces como exceso de causas abiertas, dilaciones, omisiones voluntarias y expedientes mal armados. Las consecuencias de estas prácticas típicas en el sistema de justicia de México desencadenan que los casos no se resuelvan, ya sea por ignorancia o intereses particulares o políticos” (págs. 264-265). Respecto a esta extrema burocratización, el libro nos explica cómo las investigaciones suman cientos de tomos y miles de fojas y, a pesar de ello, no se logró resolver el caso.
Sobre la orfandad institucional, se entiende que las víctimas directas fueron los estudiantes asesinados y desaparecidos, los familiares de los desaparecidos y los estudiantes sobrevivientes. Pero también la sociedad, debido a que la falta de acceso a la justicia, el estigma y la no reparación del daño incrementó el agravio social. En suma, es un caso que nos deja en desamparo ante las autoridades.
Este capítulo IV, que es central en el libro, nos explica el proceso de desmantelamiento de la “verdad histórica”. Destaca la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), que se decretó en los primeros días del gobierno de López Obrador y según los autores se constituye como un acto político del presidente para diferenciarse y ganar la confianza de las familias y los organismos de derechos humanos. También aborda la creación de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), que el 11 de julio de 2019 abrió una carpeta de investigación contra Tomás Zerón, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal y a quien se le acusó de manipular pruebas.
Estas instituciones mostraron que, a casi seis años de la desaparición de los normalistas, sólo se identificaron restos óseos de uno de los estudiantes, y que dichos restos no se encontraron en el basurero de Cocula, como sostenía la “verdad histórica”, y con ello se refutó y se acabó tal “verdad”.
En conclusión, el aporte de este libro no sólo es valioso para la sociología, sino para la historia de la violencia en México, sobre todo considerando que, como los autores señalan, a una década “se ha impedido a las familias concluir su duelo” (pág. 283) y en la sociedad prevalece el agravio.
Al cierre de esta investigación académica nos quedan muchas interrogantes, pero comparto la pregunta sociológica que plantean los autores en sus reflexiones finales y el epílogo: ¿por qué la verdad histórica fue construida de una manera tan burda? Todo indica que el interés político era cerrar el caso, y que “los intereses políticos están por encima de la justicia” (pág. 298).
Termino diciendo que es un trabajo de investigación que confronta nuestra historia reciente y evidencia graves errores de las instituciones; por ello debe ser leído con atención tanto por estudiosos de la sociología como por aquellas personas interesadas en la seguridad y la justicia en México.